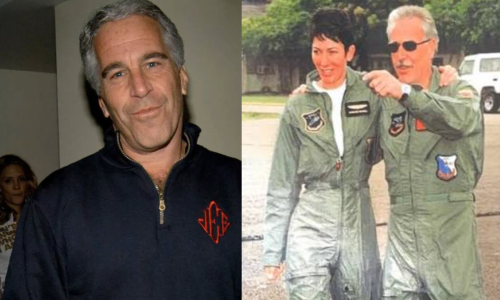Hace un buen tiempo, a la tierna edad de 14 años, empecé a asistir a marchas convocadas por el movimiento estudiantil de las universidades públicas de mi ciudad, Manizales. Y aunque decir “las”, en plural, es un gesto generoso, pues el centro del pensamiento y del debate en torno a lo que en ese momento se disputaba —la gratuidad de la educación superior colombiana en el marco de la Ley 30 de 1992 estaba, fundamentalmente, en la Universidad de Caldas—, hubo en aquel entonces una importante representación de estudiantes, profesores y trabajadores de distintas universidades de la ciudad que, organizados en pupitrazos, campañas educativas, asambleas generales y movilizaciones convocadas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE, sentaron oposición al proyecto de reforma anunciado por la ministra de Educación de aquel tiempo, María Fernanda Campo.
Desde entonces, y hasta el día de hoy, no he dejado de marchar. Muchas han sido las motivaciones políticas: desde el festejo y la visibilización en las marchas del orgullo gay, hasta la celebración en las calles tras la victoria del primer gobierno de izquierda de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, pasando por las movilizaciones promotoras del plebiscito por la paz en el 2016.
Aún recuerdo mi participación en las protestas masivas del estallido social, azuzado entre 2019 y 2021. Era (es) un país que ilustraba con fidelidad el triángulo de la violencia: desde lo simbólico hasta lo concreto (nada más concreto que el paquetazo de Duque de aquel momento: un conjunto de medidas económicas y sociales impulsadas por su gobierno, ampliamente rechazadas por sectores sociales que las consideraban regresivas. Incluía reformas tributaria, laboral y pensional, recortes al gasto social y procesos de privatización) y existía en el ambiente una sensación de agotamiento que a todos nos habitaba, que impulsaba un movimiento telúrico hacia las calles.
No obstante esta postura política y esta mirada del mundo, no he dejado de pensar la protesta social como un campo de necesidad. No solo se requiere ardor en el alma, sino reflexividad crítica, consciencia de lo público, empezando por el espacio que se habita en el ejercicio de la manifestación.
El pasado 11 de julio, en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, se reunieron las representaciones profesorales del Consejo Académico y del Consejo Superior. ¿El motivo? Contar en asamblea por qué no apoyan la creación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la sede. Los representantes, casi al unísono, defendieron su postura explicando:
- No hay demanda: No existen cifras que respalden una verdadera necesidad del programa de Ciencia Política, y en el programa de Gestión Cultural, a la fecha, hay alrededor de 100 estudiantes.
- Debilidad en investigación y extensión: No se establece, con claridad, cómo la creación de la Facultad aportaría a los ejes misionales de la Universidad.
- Viabilidad financiera: No termina de explicarse de dónde provendrán los recursos, ni cómo su posible distribución impactaría otras dependencias de la sede.
- Poco respaldo profesoral: Aunque hay docentes que apoyan la iniciativa, estos son minoría; la mayoría del profesorado no la respalda.
Esta avanzada estuvo encabezada por el representante ante el CSU Diego Torres, a quien recibieron con una pared rayada que decía “Diego Torres Hpta”, “La FCHS no se cae”, solo un par de días después de que la UNAL sede Bogotá amaneciera empapelada y rayada con frases como “Fuera Torres” y “Alerta, el gran hermano te vigila”.

Este hecho me hizo pensar, darle la vuelta una vez más a la pregunta por los supuestos que nos revisten como manifestantes: ¿acaso hay, por parte de los representantes profesorales, una afrenta personal contra la creación de la Facultad de Ciencias Humanas? ¿O acaso, en un ejercicio responsable de administración pública, se estará problematizando lo pertinente: plata, viabilidad, sostenibilidad, necesidad?
La evidencia en el no detenimiento de los manifestantes para considerar este sencillo planteamiento jalonó dos imágenes en mi memoria, ambas vinculadas a las protestas del estallido social en el que, como mencioné, yo participé: 1) El video de Epa Colombia (Daneidy Barrera), martillo en mano, destruyendo una estación de TransMilenio, diciendo en voz en off la siguiente frase: “Siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno. Mientras algunos están saqueando los negocios… yo estaba destruyendo lo que era del Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar”. 2) La imagen de las empleadas de servicios generales, mujeres de mediana edad, armadas con escobas y cepillos, sacando a pulso los rayones de las paredes de la Carrera Séptima en Bogotá, producto de las movilizaciones que se desarrollaron de manera ininterrumpida durante varias semanas.
Mi vaga apreciación sobre el juicio de Epa Colombia, una mujer emprendedora que en lo personal tiene mi respeto y admiración, así como mi consideración sobre la supuesta efectividad del pacifismo en las conquistas sociales, corresponde a otro marco de análisis.
Esta columna no plantea una postura resolutiva sobre los modos ideales de la protesta; plantea, más bien, un par de preguntas que me he hecho a mí misma, ahora en altavoz:
¿Qué es lo que provoca nuestra motivación de cambio? ¿Es, acaso, la mirada profunda y espesa del intelectual orgánico de Gramsci? ¿Sera el alborozo de las redes sociales? ¿La imagen cansada de nuestras madres y abuelas (una parecida a la de las empleadas de servicios generales de la séptima en Bogotá) quienes día a día salen a trabajar por salarios que no compensan sus esfuerzos?
Y si fuera esta última la motivación —y nuestra rabia se enraizara en lo que nos pasa por el cuerpo cada vez que vemos la inequidad que nos arropa y el privilegio que, incluso, llegamos a envidiar, ¿nos hemos tomado el tiempo para asumir en serio nuestro campo de disputa? ¿Para estudiarlo y observarlo a la luz de la objetividad y no solo bajo la incandescencia de nuestra ira o, incluso, de nuestro deseo de figuración?
¿Entendemos de dónde —o mejor, de quiénes— salen los recursos para la producción y conservación del espacio público? ¿Qué sabemos de nuestro papel (tributación) en ese sistema? ¿En qué casos vale la pena quemarlo todo, incendiarlo todo? ¿Existe una línea que zanje el debate, que establezca la legitimidad de ese evento y lo distinga de otros que deban ser atendidos por la vía pacífica del diálogo?
¿Qué tanto sabemos de aquello por lo que luchamos? ¿Con qué rigor y responsabilidad nos hemos aproximado? ¿Qué tanto hemos puesto en perspectiva nuestros propios intereses a la luz de su viabilidad?
Dejo estas preguntas para estimular una idea, y es que, como todo en la vida, los procesos políticos y sociales no dependen siempre de nuestras buenas intenciones, sino de estructuras que puedan soportarlos. Estas cuestiones no siempre significan fascismo; a veces, simplemente, significan un atisbo de racionalidad.