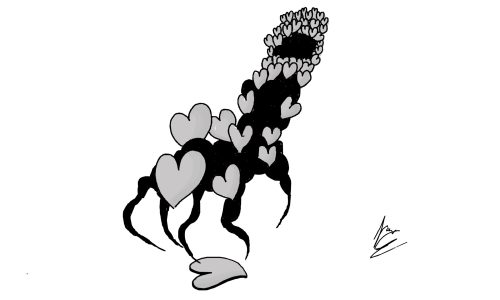Me rompí, sangré, grité, pujé, parí y no recé a dios. Durante las 48 horas de contracciones, sangrados y expulsión de líquido, me entregué a mis carnes —como si fuera más que eso— y me dejé llevar por las oleadas de un calambre que iniciaba en los labios vaginales y se extendía hacia el vientre y la espalda baja. Rechacé la analgesia por temor al catéter colgando en mi espalda y me negué a recibir los masajes con aceites o con rebozo que Hombre me ofreció para contenerme, acompañarme en la turbulencia.
Dije no a la pelota de pilates, a estar acostada, sentada o caminando. Vomité la piña del desayuno y apenas logré desocupar un par de botellas de agua. Hombre me llevó a la ducha para que me bañara. Intenté cagar, pero no fui capaz ni de sentarme un momento en la taza del baño. Me encerré en mi cuerpo y esperé la salida de mi feto con resignación: mientras mi útero se abría, me entregaba a lo incierto, a lo que trajera el futuro, a lo que se tuviera que hacer para librarme de esos veinte kilos —que además de mis carnes incluían un kilo de útero, uno de líquido amniótico, casi uno de sangre, uno de la placenta, más de tres de grasa y tres de la cría–.
Transité por el miedo, el dolor, la ansiedad y el desespero. Vaya estupidez aquello de la dulce espera. Estaba sola en esta cárcel hecha de cabeza, tronco y extremidades. Nadie comprendía ese momento brutal, humano, animal en el que mi cuerpo se abría. Con la bata blanca, la mano canalizada con oxitocina y el culo al aire, me obligué a caminar por los pasillos del piso de maternidad. De poco sirvieron los chillidos y los rostros de sufrimiento de las otras parturientas para distraer mi dolor.
Pensé: ¿Qué plegaria debo elevar para que cese el dolor? ¿A quién le atribuyo el sentido de esta existencia? ¿En manos de qué virgen, santo, dios o ángel pongo esta vida y la que está por nacer? No supe qué responderme cuando un chorro de sangre me manchó los pies y temí por Bebé. El silencio se mantuvo horas después, cuando, en la sala de partos y con Bebé aún en el canal vaginal, no encontraron su latido y las miradas de los profesionales de blanco se cruzaron por la sospecha de óbito fetal. En aquel hospital, no hubo dioses ni demonios a los que aferrarme.
Hace tres meses que habito este nuevo mundo, uno en el que existe Bebé y en el que yo soy mamá. Me gusta ser mamá: descubrir mi fuerza, afrontar el desafío diario de maternar mientras sigo siendo mujer; sostener su vida y mostrarle a esos ojos oscuros y rasgados el mundo por primera vez.