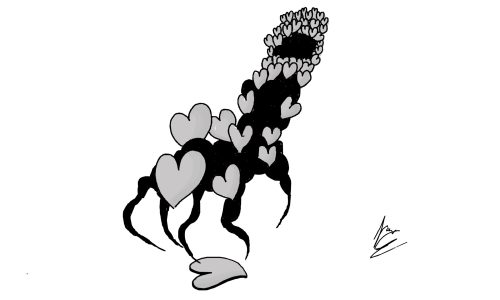Tengo los senos hinchados por la leche acumulada, duelen, se sienten como si fueran a explotar. Hace dos horas que debí alimentar a mi cría. Ella está lejos, en casa, con mamá, que hace piruetas para esterilizar el biberón, calentar la leche congelada a baño María y arrullarla durante mi ausencia. Aquí son las 10:30 a.m. y estoy en la oficina (desde hace dos semanas volví por completo a la vida productiva). Palpo mis tetas por encima del escote, parecen de piedra en lugar de grasa. Muevo el brasier, con disimulo, procurando disminuir la incomodidad.
Hay días en los que ser mamá parece una locura, una excentricidad absurda, escribo en mi libreta. Estoy sentada en el escritorio de mi lugar de trabajo. Traje mi computadora porque no recuerdo la clave del equipo de mesa y no quiero esforzarme en recordarla. Me llega una notificación al celular: es una foto de Bebé. Duerme envuelta en una cobija rosa. Contemplo su rostro. Tiene la boca medio abierta y los cachetes rosados. (Echo de menos aquellos días en los que la vida pasaba mientras ella existía prendida a mi cuerpo).
Abro un documento y anoto las preguntas para una entrevista que haré en la tarde. A través de la ventana veo que pasan algunos estudiantes con sombrillas para protegerse del sol picante, las nubes están negras: sol de agua. Me sudan las manos. Bebo café y tecleo otra información en la pantalla. Me recojo el cabello con cuidado para evitar que se escapen más mechones y fracaso: un mechón grueso se me queda en las manos. Hace unas tres semanas que inició el despojo y aparecieron zonas peladas en mi cabeza. Me di cuenta el 21 de noviembre al mirarme en el espejo: una “M” profunda se dibujaba en la línea frontal del cabello.
Me dijeron que la caída del cabello sucedería cuando “Bebé me empezara a ver”. Esa creencia coincide con el descenso de estrógenos y progesterona. Recojo puñados de pelos cada vez que me peino y otros tantos mientras existo cada día: hay pelos en la ducha, en el suelo, en la cama, en las manos de Bebé, en la cocina, en el lavaplatos, en la ducha, en la ropa, en las cobijas, en la papelera, en todos lados.
Otra notificación: “¿En cuánto viene?”, dice mamá. Supongo que Bebé se despertó. Me revuelvo en la silla. Durante nueve meses, fui todo para mi feto hembra: ella se gestó en mi útero y flotó dentro de mí. Después, cuando abandonó el centro de mi cuerpo y fue lanzada a la vida: la amamanté, le hablé y la acaricié: nos mantuve vivas y unidas, sin interrupciones. ¿Qué hago desde aquí? Le respondo que aún no puedo. “Tranquila, le voy a dar una vuelta por la calle, seguro deja de llorar”.
Me preguntan por una doble página del periódico, la edición de un video y una entrevista. (Recuerdo que tenemos que hacer la compra de la semana, lavar la ropa y pagar los servicios de la casa de mamá). Desde el banco me llaman para ofrecerme una nueva tarjeta de crédito. “La bebé se durmió solo 10 minuticos. Se despertó, no se demore”, dice mamá en un nuevo mensaje. No le respondo. Redacto otras preguntas para la entrevista, hago tiempo, intento ignorar los minutos que faltan para tomar la media hora de lactancia.
Alguien que me salve de este incendio.