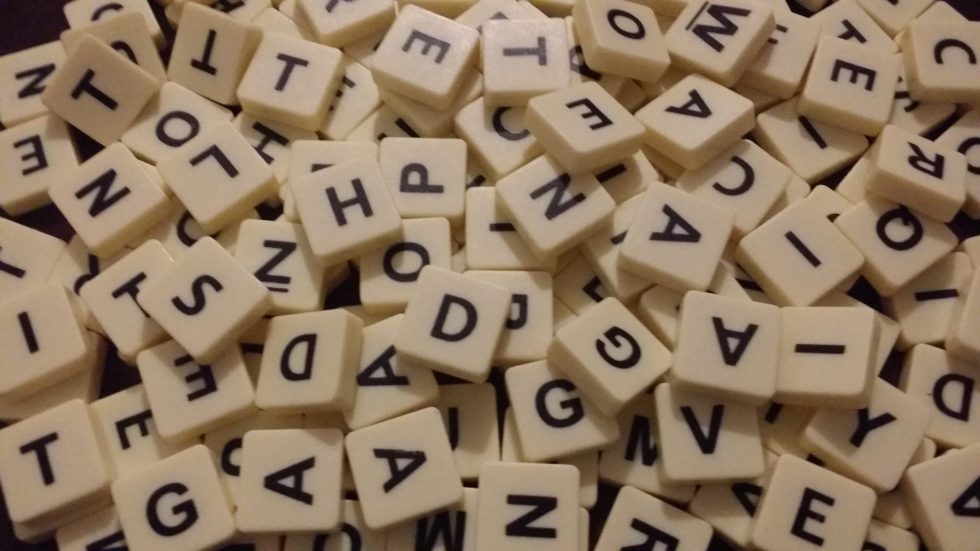Nos explican que, como organización, es necesario e inspirador tener una misión y una visión. La misión es lo que hace o le toca hacer a la empresa, solo que redactado de manera elegante o sofisticada. No se trata por ejemplo de vender helados sino de ofrecer experiencias gustativas, refrescantes y nutritivas…
Y la visión es la frase motivacional que establece a dónde queremos llegar, con algún indicador de rango o apreciación (mejor, mayor, ¿cantidad, tal vez?). A manera de mantra o consigna, ella nos recordará lo que podemos lograr y nos dará fuerza para hacerlo (eso nos dicen los expertos). En todo caso suena bien y en ocasiones es algo obvio, en otras inalcanzable, o tal vez será como la zanahoria que cuelga delante nuestro y que se irá moviendo en la medida que nos le acercamos.
Pero la empresa también debe tener valores, como las personas, las comunidades o las culturas. “Una organización está compuesta por personas”, nos recuerdan. Entonces alguien escribe los valores -bonitos, sonoros, políticamente correctos.
Y ya metidos en esta tarea de poner por escrito la cultura de la organización —al menos la deseable—, nos llevan a que se expliciten sus propósitos (superiores, escuché decir esta semana) y sus objetivos: lo mismo pero diferente en el grado de generalidad o abstracción. Los unos intencionales y subjetivos, los otros más demostrables, más logrables a mediano plazo y tal vez medibles.
Vienen luego la meta de la empresa… que para los más ambiciosos o para empresas “maduras” debe ser una “mega”, o sea una “meta empresarial grande y ambiciosa focalizada en una ventaja competitiva única y centrada en la innovación”, según dice un manual (podría haberse llamado metota o metaza, ¿no?).
En muchos casos será relevante explicitar las victorias tempranas (“mangos bajitos”, dicen los asesores más informales), en particular en la primera parte de una meta o etapa, o al inicio de una organización. Eso reforzará el deseo de logro, al poder mostrar hacia adentro pruebas de que “vamos bien”, mientras que hacia afuera será un elemento positivo de la imagen corporativa, utilizable en el posicionamiento dentro del mercado.
Todo esto es parte de un lenguaje, de unos escritos que representan idealizaciones de la vida diaria de las organizaciones, y que irán cambiando con las modas o teorías organizacionales que vayan apareciendo, y según el asesor, consultor, mentor o coach que la gerencia invite. O el posgrado que cursen los altos ejecutivos.
De hecho, existen algunos pregrados y muchos posgrados del área administrativa-gerencial-organizacional que dedican seminarios, cursos y períodos completos al entrenamiento en la técnica de redacción de estos elementos (¿estratégicos?) de las organizaciones. Y muchos profesionales se ganan la vida (algunos más que la vida) con este tipo de trabajo. Es todo un tipo de escritores de piezas breves y sugestivas.
Nos explican que el lenguaje representa, pero también señala, dirige; argumentan que tiene función performativa: promueve o construye por sí mismo nuevas realidades… Por ello, una de las tareas complicadas y curiosas es la de conducir las sesiones dedicadas a redactar en grupo, a manera de construcción colectiva esas frases casi sagradas -como las de un misal, devocionario, o algo similar- para la empresa. En esas reuniones se debe promover la participación de todo tipo de personas, por lo que es frecuente que se presente la “ilusión de la participación”: vamos todos, todos decimos lo que pensamos que puede ser y proponemos borradores, pero lo que queda será lo que se parezca al lenguaje estándar o típico de la tecnología de escritura organizacional en boga, o aquello que sea traducido o adaptado por el asesor o consultor. Siempre al lado de la “alta dirección” (pues creo que la “baja dirección” casi nunca dirige).
Todos estas son prácticas motivacionales que se ejecutan de manera cíclica en la organización, y que ponen en juego la parafernalia de la re-construcción o re-presentación de la cotidianidad de la empresa. Si en ella hay conflictos frecuentes, si existe mucha rotación de personal (no los contratan más, se aburren o buscan mejores sueldos), o si bajan los ingresos (“caja”, suelen decir los expertos), habrá que re-correr nuevamente todo este ciclo y probablemente re-escribir las re-presentaciones semánticas o lingüísticas de la empresa a las que hemos aludido.
Claro que esa re-construcción del lenguaje —guion— de la organización (como la anterior) se quedará en las vallas internas de la empresa, en la página web (¿Quiénes somos?) y en esos folletos que los empleados no leemos. Se trata de una práctica de lenguaje funcional con una función poco clara: del verbo “lenguajear”.