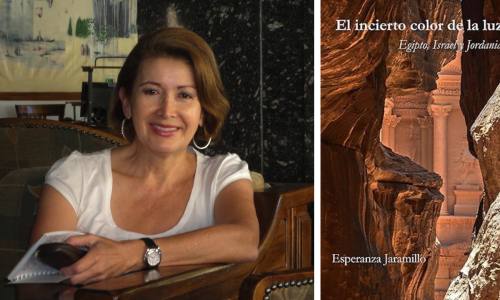Las ciudades están escritas en nuestros cuerpos y lo que hace a la nuestra diferente de otras no es solo su geografía y sus edificios sino la red de símbolos que vamos construyendo quienes vivimos en ellas. Manizales no es una montaña, ni un montón de subidas y bajadas, ni una catedral gótica, ni una torre de madera por la que se deslizaba un rústico cable, ni una plaza con una escultura de Rodrigo Arenas Betancur. Tampoco es un mirador, ni una serie de viaductos que la atraviesan, ni la Santander, ni La Kevin, ni la Paralela, ni es una feria adornada de reinas y toreros. Dentro de esa imagen plana, lisa que registra una panorámica, una postal, hay miles de pliegues, miles de historias, de relaciones, de prácticas personales, íntimas, sentidas, por sus habitantes y que son lo que configura nuestro imaginario sobre nuestra Manizales —u otra urbe— aprehendida, vivida.
Dijiste: “Iré a otra ciudad, iré a otro mar. Otra ciudad hallaré mejor que ésta. Cada esfuerzo mío aquí está condenado… ¿Hasta cuándo permanecerá mi espíritu afligido? Adonde vuelvo mis ojos, hacia donde mire solo veo las oscuras ruinas de mi vida aquí, donde pasé y arruiné tantos años”. Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares. La ciudad te seguirá. Vagarás por las mismas calles. Y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás… Siempre llegaras a esta ciudad. Otra no la busques… Versaba a comienzos del siglo XX el poeta Konstantínos Kaváfis.
La ciudad se llama este poema que ya es un referente de los emigrantes, de los viajeros, de los que se van de su terruño en busca de “otros mares”, de un lugar mejor del que les tocó al nacer. Con sus calles oscuras, sus laberintos, sus edificios colmena, con sus balcones coloreados por las telas —los tapetes y ropas que cuelgan sin pudor—, con sus ruinas de esfinges egipcias y bibliotecas griegas, con ese Mediterráneo frío que no ha dejado de traer viento y polvo, Alejandría —en Egipto— marcó la vida de este escritor. Allí nació, allí murió y aun cuando se fue de ella por muchos años, nunca la dejó del todo como lo expresa sus versos.
Sí, la ciudad va con uno, va a dónde uno esté, va en nuestro pensamiento con sus condiciones físicas —tanto naturales o construidas—. Va con sus imaginarios, con sus modos de expresión. Va con lo que conforma su mentalidad, su forma de ser. Va con las marcas, las huellas de sus escenarios, de sus encuentros. Va con el tipo especial de hombre que la habita, con sus tragicomedias. “La ciudad es una escritura” afirma el semiólogo Roland Barthes y quien se desplaza por ella, quien la usa, quien la vive es una especie de lector que asimila ese texto en su memoria, en sus sentidos, en su piel.

Hay ciudades invisibles y visibles, hay ciudades históricas y míticas, hay ciudades emblemáticas y simbólicas. A veces basta con pocas palabras para definirlas. Y así la vieja Atenas se vuelve ruinas y democracia. Roma es la única cuyo nombre contiene todo un imperio. París es la luz de la ilustración, de la revolución contra los reyes. Londres es la industria, el progreso. Nueva York es la capital del mundo, la múltiple, la diversa. Calcuta es el caos, la pobreza. Jerusalén es lo sagrado, lo intocable… y la lista podría hacerla cada uno con Barranquilla, Pereira, Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín.
En el año 330 antes de Cristo, Aristóteles ya afirmaba que “una ciudad está compuesta de diferentes clases de hombres, personas similares no pueden crear una ciudad”. Y que ellas son más que un momento histórico, más que un monumento, más que una generalidad, son quienes la habitan, quienes fluyen como un elemento liquido por entre la solidez de sus edificios. Aunque la piedra permanece y multiplica sus formas para volverse puente, viaducto, centro comercial, urbanización, rascacielos, avenida, columnas de Metro Cable, no es nada, está muerta si no hay quien le cree una historia, la interprete, la use, le deje marcas, la haga suya. Es el transeúnte, el usuario, el ciudadano quien tiene ese poder, quien hace que lo urbano sea dinámico y abierto, que sea un escenario en constante cambio.
Por eso dice el antropólogo español Manuel Delgado que de un lado tenemos la ciudad geométrica, geográfica, hecha de construcciones visuales, planificada, legible, y del otro lado tenemos la ciudad de la otredad, la poética, la ciega, la opaca, la trashumante, la metafórica, que mantiene con sus usuarios -por quienes la viven- una relación parecida a la del cuerpo a cuerpo amoroso. “Allí se registran prácticas microbianas, singulares y al tiempo plurales, que pululan lejos del control panóptico, que proliferan muchas veces ilegítimamente, que escapan a toda disciplina, de toda clasificación, de toda jerarquización”.
Un beso, una mirada furtiva, un apretón de manos, una decisión, una lágrima, un olor, una voz, una canción, un sabor, un dolor, una textura, una declaración de amor —o de odio— una despedida, una sorpresa, una primera vez, un miedo, una confesión, un roce, una sonrisa, un imprevisto, un evento, un tropezón, un afán, un suspiro… a cada movimiento, en cada calle, en cada puerta, en cada escalón, en cada mirador, en cada transito se produce la revelación y la ciudad trasciende sus fronteras físicas, deja de ser un logotipo que homogeniza —una “raza” pujante”, un seseo en la voz, una feria de Manizales, un blanco equipo de fútbol, una ciudad de puertas abiertas— y se hace real, única.

Desde aquí, sin moverme, muro, ventana, cortina a veces y diván, e incluso, mi propia piel, si la observo sin gafas, parecen planos, uniformes, regulares. Diríanse variedades geométricas, pulidas, enlucidas, encaladas. Acérquese un poco, mucho, muchísimo, póngase los anteojos, ayúdese con un microscopio, y entonces desaparecerá lo igual, dando paso a las pequeñas imperfecciones de lo granulado: dependiendo de la distancia, de la luz, de la delicadeza del tacto, lo liso se desvanece ante la multiplicidad de los pliegues… expone Michel Serres, ese francés que fue marinero, filósofo y un referente mundial en los estudios de la geografía social.
Otra manera de ver los pliegues de lo liso es caminar. A la visión panorámica de la ciudad —esa a la que accedemos desde lo alto de un edificio, desde la comodidad de un vehículo, o al ir de afán por una calle sin mirar a los lados— se hace diferente, se llena de primeros y primerísimos primer planos, cuando salimos con la intención de dar una vuelta, y a pie vamos a nuestro ritmo, sin otra intención diferente a la de disfrutar del entorno, buscando que hay de nuevo —y siempre hay algo que antes no habíamos visto— como una manera de desconectarnos de las obligaciones para paradójicamente, encontrarnos.
En nuestra sociedad, caminar es una manera de evadir la modernidad, una forma de burlarse de ella, de dejarla plantada, es tomar un atajo en el ritmo desenfrenado de nuestra vida y un modo de distanciarse, de aguzar los sentidos, sobre todo cuando en nuestras ciudades, el tiempo le ganó hace rato la guerra al espacio. Cómo dice el investigador francés, Richard Sennet, navegar por la geografía de la sociedad contemporánea exige muy poco esfuerzo físico y, por tanto, poca participación porque a medida en que uno va en un vehículo —por carreteras rectas y uniformes— , “cada vez tiene que preocuparse menos de la gente, de los edificios, de la calle para moverse”.
Incluso cuando salimos a dar una vuelta, nos estorban el pausado paso de los ancianos, o los que se paran a conversar en medio de la acera, o los que van despacio porque están buscando algo. Todos ellos se nos vuelven un problema pues lo que queremos es llegar lo más rápidamente posible, con el mínimo de obstáculos —le tememos al roce— y como dice Sennet, así nos vamos “desensibilizado en el espacio, hacia destinos situados en una geografía urbana fragmentada y discontinua”.

Existe una palabra para definir a ese habitante de la urbe que se pasa caminando la ciudad para experimentarla, para vivirla. Se le dice flaneur y su comportamiento ha inspirado estudios sociológicos, filosóficos y literarios. Charles Baudelaire y Walter Benjamin le dedicaron poemas y ensayos. El poeta francés se refería a él como el enamorado de la vida universal, que entra en la multitud, la de las ciudades, como si lo hiciera a un inmenso depósito de electricidad. El filósofo alemán catalogaba a este personaje como un héroe que se resiste a la alineación, a perder su individualidad en medio de la multitud.
Afirma el español Miguel Garrido Muñoz que toda ciudad “es una estructura sensorial que los transeúntes debieran poder traducir, descifrar, interpretar”. Ciudadano, caminante, observador y lector al mismo tiempo, el flaneur es un traductor de los paisajes, de los acontecimientos y procesos de la ciudad, del entorno en que habita. Su curiosidad no se sacia hasta que no ha mirado, aprendido y entendido lo suficiente sobre lo que lo rodea, sobre los lugares públicos y secretos que lo conforman como parte de una historia colectiva.
Que la ciudad es una escritura, también lo deduce el semiólogo Roland Barthes cuando escribe que quien se desplaza por ella, su usuario —que somos todos- es una especie de lector que según sus desplazamientos aísla fragmentos para actualizarlos. El caminante abandona, renuncia, reniega de la mirada de Gran Hermano o de la mirada bajera —esa que solo tiene los ojos puestos en esas otras espacialidades que nos proveen las redes sociales contenidas en el celular— para imbuirse en un lectura fractal, la de las prácticas microbianas, la del detalle, la de una ciudad plena de sonidos, de olores, de texturas, de sabores, de pequeñas historias.
Otro francés, David LeBretón, que tiene tres libros en los que expone y elogia los caminos y sus caminantes, dice que caminar ya sea un bosque, una playa, una ciudad, es una apertura al mundo, que requiere una sensorialidad plena. “A veces, uno vuelve de la caminata transformado, más inclinado a disfrutar del tiempo que a someterse a la urgencia que prevalece en nuestras existencias contemporáneas. Caminar es vivir el cuerpo, provisional o indefinidamente. Caminar es a menudo un rodeo para reencontrarse con uno mismo”.