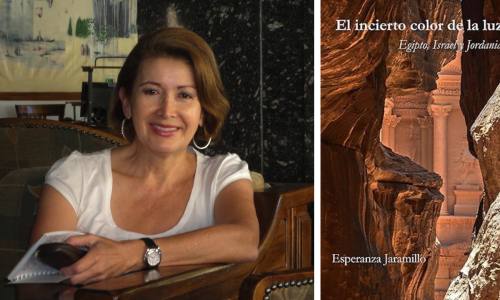When you ain’t got nothing, you got nothing to lose
Bob Dylan- Like a Rolling Stone
En días recientes la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— emitió sus dos primeras sentencias condenatorias en contra de miembros del antiguo secretariado de las FARC por los delitos de secuestro y desaparición forzada (Caso 01) y en contra de un grupo de exmilitares, oficiales, suboficiales y soldados profesionales, por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate (Caso 03).
Se trata de dos fallos históricos, no sólo porque son las primeras decisiones de esta jurisdicción, sino por las medidas sancionatorias propias adoptadas por la JEP. A diferencia del resultado, aunque de improbable ocurrencia, que hubiera tenido un caso así en la jurisdicción ordinaria, la pena impuesta no es la privativa de la libertad en centro carcelario.
Las medidas adoptadas van desde proyectos de construcción de memoria histórica y reparación simbólica, búsqueda y ubicación de personas desaparecidas, recuperación ambiental y territorial, entre otros. Si se toma como parámetro la habitualidad de la aplicación de la prisión en el sistema ordinario, bien podría uno cuestionarse si esta decisión tiene realmente la connotación de pena.
Buena parte de las críticas presentes en los medios de comunicación de mayor audiencia se dirigen a este punto. No pocos han traído casos emblemáticos recientes de la justicia ordinaria, como la expectativa de pena para el expresidente Uribe Vélez o la impuesta para la influenciadora “Epa Colombia”, para así, por contraste, señalar que las sanciones propias adoptadas por la JEP son ridículas e injustas.
Quiero aventurarme a hacer el ejercicio contrario: ¿y si lo ridículo e injusto es nuestro actual sistema punitivo? ¿qué tal si la JEP está abriendo una puerta para que evaluemos como sociedad la manera de entender el castigo, el reproche y la indignación?
En las cárceles colombianas, de acuerdo con el INPEC, en el momento que escribo esta columna se encuentran privadas de la libertad 104.289 personas en establecimientos carcelarios con una capacidad declarada total de 81.139 cupos, esto es, un 28.5% de hacinamiento. Los centros transitorios de policía, a mayo de 2025 según datos de la Procuraduría, albergan una población de 20.940 personas, varones jóvenes en su mayoría, frente a una capacidad de 9.681 cupos, apuntando a un hacinamiento superior al 115%. Habría que sumar a estos datos el número de personas que, si bien no están cumpliendo una medida intramural, sí están sometidas a restricciones a la libertad con medidas como la prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, que superan los 60.000.
Vale la pena explorar algunos datos adicionales: 10.794 internos se ubican en un rango de edad entre los 18 y 24 años, 41.457 están entre los 25 y los 34 años, 15.493 entre los 35 y 39 años y 12.158 en edades entre los 40 y 44. Estos rangos etarios nos indican que cerca del 80% de la población carcelaria se encuentra en picos de edad formativa y productiva. Hay más, de esta población el 29.8% ha realizado algún grado de educación primaria y el 62,3 algún nivel de bachillerato. Parece ser que estudiar aleja de la cárcel, porque la población con un título universitario o técnico solo alcanza el 0.9% y el 2%, respectivamente. En realidad esto apunta a la alta selectividad del sistema de justicia, pero este es un asunto que habrá que desarrollar en otro momento.
Al bajo nivel de formación, se añade el estigma ligado al haber pasado un periodo de la vida en la cárcel, largo o corto, da igual. Recuérdese que en Colombia los antecedentes penales son públicos. Las puertas del mercado formal de trabajo están cerradas, los lazos con la comunidad, rotos. El Estado es el principal empleador del país y tiene a cargo el deber de llevar a cabo el objetivo resocializador de la sanción penal, sin embargo, no lo va a contratar si usted tiene algún antecedente (no sólo penal. Si no me cree mire qué pasa en un proceso de contratación pública si tiene una medida correctiva por tomar cerveza en la calle). La sanción penal ignora la complejidad humana y define a un sujeto no como una persona completa sino por lo peor que ha hecho.
Caer en el sistema penal es anular la esperanza de futuro, entrar en un destino en el que no hay nada que perder. Tampoco hay recursos suficientes destinadas a los procesos de la población pospenada: un respetado y querido colega me indicó que el presupuesto para esta población que presentó el anterior gobierno era inferior al que se tenía para las cortinas del palacio de Nariño. Los datos oficiales que ofrece el INPEC ubican que un 25.14% de los privados de la libertad son reincidentes. Creo que los datos ofrecidos ayudan a entender el porqué.
Ignoro si las sanciones propias impuestas por la JEP lograrán contribuir a esa paz estable y duradera prometida en los acuerdos de paz de 2016. Pero sí ofrecen un panorama de posibilidades para enfrentar los conflictos que se presentan en la vida en sociedad. Reconocer el mal extraordinario causado por los actores del conflicto, no significa un aval para dar rienda suelta a nuestros impulsos de crueldad.
La pregunta que abre esta columna se deriva de la lectura de “La genealogía de la moral” de Nietzsche, obra en la que el autor explora cómo la cultura occidental judeocristiana ha pergeñado su estructura de valores a partir de la idea del sufrimiento. En un punto de la obra, el perturbado y genial bigotón, toma una cita de Tomás de Aquino con la que quiero cerrar estas líneas: Los bienaventurados verán en el reino celestial las penas de los condenados, para que su bienaventuranza les satisfaga más.
¡Vaya mierda de bienaventuranza! Digo yo…