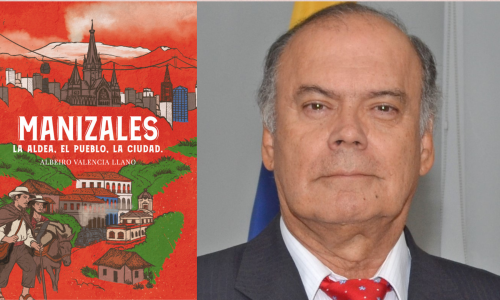Rubén pasó la primera noche atrapado bajo el concreto. Durmió como un borracho.
Tuvo la sensación de que no se había despertado completamente y que estaba atrapado en un sueño dentro de otro. Le ardía el estómago del hambre. Empezó a repasar lo sucedido: vio la pared venírsele encima, los gritos de Margarita, el sueño del medio día, la cabeza que había pescado en el río, el perro criollo, los fríjoles del almuerzo. Empezó a llorar en silencio y dejó salir un quejido entre cortado. Supo que una vez más estaba solo.
Sintió ganas de morirse en ese instante. Apretó los puños y se enterró las uñas en las manos mientras contraía todos los músculos de su cuerpo, como si esto lo liberara de la sensación que ahora lo inundaba. Pero la impotencia no se iba. El olor a berrinche lo hizo sentirse miserable; se acordó cuando en el orfanato en el que creció lo hacían levantar a las tres de la mañana y lo bañaban en el patio con agua fría.
Cada recuerdo bajo los escombros tenía una nitidez particular, los rostros irradiados por un tono sepia, el eco de las risas. Cerraba los ojos para no enfrentarse con el encierro oscuro. No sabía si era de día, de noche, cuánto tiempo había pasado allí. Diez horas, una noche, o una eternidad. Le llegaron imágenes de otros tiempos, cuando fue por él su tío a llevarlo a trabajar a la finca en la que era capataz. Se vio a sí mismo cosechando café. Se acordó de su primer sueldo con el que compró unos guayos para jugar al fútbol los domingos con los demás muchachos, las primeras borracheras y las trifulcas en el billar de la vereda. Nunca le gustó el trago, sobre todo porque la gente se volvía violenta; se acordó de la pelea a machete en la que mataron a don Horacio. Lo impactó que los borrachos hicieran un círculo alrededor de los hombres alentándolos para que se mataran. Quiso meterse cuando vio al viejo mal herido, pero su tío lo detuvo y lo agarró del brazo llevándolo hasta la finca. En el camino conversaron:
—La verdad es que la vida es dura, y para aprender a vivir hay que ser verraco. Lo primero es que cada uno tiene lo que se ha buscado. Lo segundo es que no hay que dar papaya.
Rubén no le dijo nada, estaba triste, demasiado para pronunciar palabra.
Se acordó también de cuando empezó a sentir deseos por Patricia, la muchacha que ayudaba en la cocina de la finca. Era pecosa y de pelo abundante; le gustaban sus tetas grandes que escondía bajo el delantal.
Se sintió incómodo con este recuerdo, y trató de pensar en otra cosa, pero su mente no lo dejó. Patricia era coqueta y se lo demostraba sirviéndole un pedazo de carne un poco más grande que el que les daba a los demás trabajadores; sólo un poco más grande, lo suficiente para no levantar sospechas.
Él era tímido, no había estado nunca con una mujer: Patricia sabía y se aprovechaba de eso. Las pocas veces que se encontraban solos era tal el lance de la mujer que Rubén salía disparado, hasta que una noche cuando todos dormían, se levantó al baño que quedaba afuera del cuartel de trabajadores. La vio pasar hacia la cocina. No se resistió más y sobre un bulto de carbón, asfixiado por las tetas blancas de la muchacha, se entregó al placer que duró un par de minutos. Después de eso él la buscaba, pero ella ya no le paraba bolas, ni le volvió a dar un pedazo de carne más grande; entonces comprendió que el juego había terminado.
Todos esas imágenes eran diferentes de como recordaba haberlas vivido. Abrió los ojos, enojado consigo mismo de pensar en esas maricadas y se encontró en la densa atmósfera que lo envolvía. Volvió a cerrarlos y vio pasar de nuevo como si fueran fantasmas todos los personajes que lo habitaban.
Se puso a rezar intentando parar la avalancha, repitió ave marías y padrenuestros hasta que se cruzaron las oraciones y se convirtieron en un mantra. Se sentía más liviano y menos angustiado. Pensó en hablar con Dios, pero tenía mucha rabia todavía como para entablar una conversación sin libreto, no se atrevía a maldecir; porque ahora aunque desolado, al saber que no se moriría, sólo pensaba en una cosa: salir de allí pronto.
Se quedó dormido y soñó con Margarita. Estaba en la cocina de la casa lavando los platos de espaldas a él. La luz que entraba por la ventana bañaba su pelo negro y lacio; Rubén la llamó pero ella no respondió, como hacia siempre que se enojaba. Entonces la tomó por detrás, abrazándola por la cintura.
—¿No oye que le hablo? —La mujer empezó a llorar. — ¿Está enojada por lo que le dije al almuerzo?
—No es por eso.
—Entonces qué es lo qué le pasa.
—Qué usted está muerto y no se ha dado cuenta.
Rubén se despertó agitado. Deseó estar muerto, porque la realidad era peor que la pesadilla. Pensó que Margarita estaba distinta en el sueño, parecía una santa.
—No, Margarita, ya quisiera yo estar muerto. — Dijo en voz alta, con certeza de que ella lo escuchaba. Porque ahora no le quedaba duda de que dormido o despierto, ella podía oírlo.


Montañas azules
Juliana Gómez Nieto
Primera edición: Malisia Editorial, julio de 2016, La Plata, Argentina, ISBN 978-987-3972-17-1, 92 páginas.
Segunda edición: Editorial Planeta. Colección Planeta Lector, agosto de 2017, Bogotá, Colombia, ISBN 13: 978-958-42-6022-7., 89 páginas.