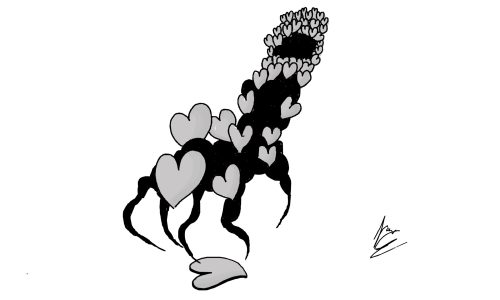El cielo sobre la Cordillera Oriental, 16 de abril 2023
Vivir en las nubes
Querida Ángela, amorcita,
¿Te parecerá raro que una carta tenga título?
I
En este momento estoy atravesando el cielo, a 10.000 pies de altura, volando de Bucaramanga a Bogotá. Miro por la ventana y no se ve la tierra, volamos sobre abullonadas nubes, acomodadas como la crema de una galleta, entre un cielo azul gris y un suelo gris verdoso sin detalles definidos.
Me paré para ir al baño y al llegar al fondo del avión solo vi una puerta. Con un esfuerzo increíble la abrí. Cerré los ojos mientras era arrebatada por el impulso del aire, expulsada del avión con una fuerza brutal y sentí una explosión de adrenalina y hormigueo por todo el cuerpo. El viento frío me quemó la cara y los brazos. Intenté mirar pero abrir los ojos era doloroso y seco, no vi nada, imágenes borrosas, todo era rápido y confuso. Era paradójico que no pudiera respirar con tanto aire a mi alrededor. No pude controlar o mover ninguna parte de mi cuerpo, como si ya no fuera mío. Era una muñeca de trapo lanzada al vacío; solo me perteneció el vértigo, la certeza de mi caída libre sin paracaídas, y mi encuentro con la tierra a 300 kilómetros por hora, que en unos segundos lo acabaría todo.
Los baños de los aviones deberían tener en la puerta un letrero grande y visible para evitar confusiones de suicidas despistadas.
II
¿Recuerdas esa canción que dice: voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa’ que vivas tú?
He decidido que quiero construir mi casa en el aire. Bueno, no estará propiamente en el aire, pero sí la quiero hacer sobre pilares, entre los árboles, sin compartir con vecinos las paredes, ni el techo, ni el piso. Imagino asomarme a la ventana y ver las ramas, la montaña, exceso de verde, sonido de aves y chicharras. Tres metros sobre el piso no es tanto, pero creo que harán una gran diferencia. También decidí que al lado de las escaleras para subir a la casa voy a construir un rodadero. Como te puedes dar cuenta, las decisiones de la casa las está tomando la niña que llevo adentro, la mujer adulta solo debe trabajar frente a un computador de 8 a 10 horas diarias, no comprar nada que no sea necesario y esforzarse para que el dinero alcance.
III
Como ese cielo
que no es azul ni gris.
Vacío,
soledad
y silencio.
Así quiero poblar mi mente.
IV
Estoy leyendo El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel y hay una frase que me hace pensar en mi vida por estos días:
Mi vida no sólo había dejado de pertenecerme, sino que se había vuelto materia de discusión de terceros.
A veces siento que los libros me hablan. ¿No sientes lo mismo?
V
He pensado mucho en ti y en las chicas. Por estos días han pasado tantas cosas en las vidas de todas, tu continua búsqueda de ti misma en una ciudad desconocida, la tusa de Julia a 5439 km de distancia, la ansiedad de Cris por no saber si le dan o no la visa de trabajo para quedarse en Colombia, la preocupación de Caro por su madre enferma y mi incertidumbre en el futuro por el peso de una relación que no soy capaz de sostener y veo que se va a romper.
Creo que algunas veces la mente corre sin permiso una carrera de 3.000 metros con obstáculos, en una competencia desmedida para ganar la medalla de oro, como si la vida misma dependiera de subirse al pódium y recibir un trofeo. Mente despistada que vive en las nubes porque no hay competidores, no hay pódium, no hay trofeos, no hay carrera.
Entonces toca detenerla y explicarle que no hay que correr, que se puede caminar, pero ella en su embale le cuesta escuchar lo que todos le dicen: que pare un ratico y descanse y algunas veces hay que arrullarla hasta que se duerma, solo mientras se recupera y vuelve a estar lista para continuar.
Hay que entender a la mente, va caminando tranquila, serena, pero mira a su alrededor y todos corren, todo va tan rápido que da vértigo, ella cree que también debe acelerar el paso y correr. Entonces escucho el eco de nuestras voces diciendo: debo hacer otra lista, hay mil cosas para hacer, trabajar, estudiar, correr en la bici, se metió una serpiente a la casa, pilas con los carros, no hay tiempo, hay que llegar rápido, estudiar, aprender, memorizar, tengo miedo a morir de insomnio, ¿qué hora es aquí?, ¿qué hora es en Colombia?, voy a llegar tarde, otra pastilla para la ansiedad, lavarse el pelo, olvidé el bloqueador, se cerró la puerta del cuarto, tengo que dormir en la sala, ya empiezan los talleres, no hay tiempo para dormir, ¿habrá suficiente gente?, mi mamá está enferma, no debo comer tantas calorías, una araña me picó, tengo hambre, va a llover, no tengo sombrilla, dejé la agenda, un hombre se cayó en el cielo raso y desapareció, debe ser que Mercurio está redrogado, me quedé sin trabajo, se me acaba el dinero, extraño a mi ex, suena el teléfono, no quiero contestar, se acabó el tiempo, todavía me duelen los recuerdos, quiero dormir pero no puedo, tengo que correr.
¿Para qué sirve todo eso?, ¿de eso se trata la vida?, ¿dónde está Il dolce far niente?, ¿sólo los italianos pueden dedicar un tiempo sin culpa al deleite de no hacer nada?
Cómo me gustaría estar con cada una de ustedes, abrazarlas, secarles las lágrimas y cantarles arrullos hasta que se duerman.
Cuando todo el dolor pase, porque pasará, lo prometo, quiero que nos encontremos porque, aunque estamos ahí todos los días, extraño lo rico que se siente abrazarlas, extraño cómo cierras tus ojitos cuando te ríes, extraño las caras de Caro cuando inventa un chiste, extraño el dedo acusador de Cris que señala a alguna de nosotras mientras dice “fue ella”, y extraño de Julia sus mejillas, que se sienten tan bien en mi cara cuando nos abrazamos, suaves y abullonadas, como las nubes que veo por la ventana de este avión.
Loveu.
Hoffen.
The ache for home lives in all of us.
The safe place where we can go as we are and not be questioned.
Maya Angelou
La última vez que recuerdo sentir que un espacio era mío, fue cuando vivía en el apartamento 501, en la calle 39 con carrera 30, en el barrio La Soledad. Allí vivía con mis papás y uno de mis hermanos. Era un dúplex grande, muy iluminado, con una pequeña terraza en el primer piso y una terraza de lado a lado en el segundo piso desde donde se podían ver en plenitud los cerros orientales de mi bipolar, ruda y sexy Bogotá. Mi cuarto era el primero al subir las escaleras. Calculo que medía tres metros y medio por tres. En ese espacio fue mi transición de la adolescencia a la adultez, una etapa compleja, o lo normal para cualquier adolescente. El piso y el techo eran de madera. Había una ventana en la esquina que me permitía ver hacia los cerros. Un día, en un acto de ¿rebeldía?, decidí pintar un murito al lado del clóset que era de unos cuarenta centímetros de ancho por dos metros de alto. Pinté algo que no fue nada del otro mundo: una mano con el signo de la paz y algunas nubes. Mis papás lo vieron, lo cuestionaron, pero no les pareció algo grave. Entonces aproveché para pintar el resto del murito. Meses después, sin pedir permiso, decidí pintar una de las paredes. Medía más o menos dos metros y medio de largo. Recuerdo que pinté nubes, algún arco iris (que para ese momento no tenía nada que ver con la gaydad), tres imágenes de Mordillo, una boca abierta con forma cuadrada de la letra C de Carolina y otras cosas que ahora no recuerdo. Ese era mi espacio, me lo había apropiado. En papeles no era la dueña, pero sentía que era mi lugar. Años después nos fuimos a vivir a una casa de dos pisos en el mismo barrio, pero algo cambió. A pesar de tener un cuarto asignado para mí, no lo sentía mío. Este cuarto nunca lo decoré o personalicé. No lo sentía propio. Con los años me sigue pasando lo mismo. He vivido en otros espacios, con mis papás, con amigos, fuera del país, pero no he logrado sentir que algún lugar sea mi lugar, mi propio hogar. Y me pregunto cuándo volveré a sentir que un espacio es mío. Tal vez cuando viva sola. O tal vez no. Puede que nunca pase, no lo sé. Puede ser que esa sensación se haya transformado con los años y que ahora no pertenezca a ningún lugar sino a instantes. Tal vez el hogar sea eso, instantes. Momentos en los que una siente que pertenece a algo, que hace parte de la vida de alguien. Tal vez hogar sea la transformación de la palabra lugar. Ambas tienen 5 letras, de las cuales comparten las tres últimas: gar. La rígida l se debe flexibilizar un poco, doblar una pierna, transformarse en una silla para descansar y a su vez en una h que es muda, porque el silencio es necesario. La u, por su parte, necesita cerrarse como cuando te sientes tan plena que necesitas cerrar los ojos para contener ese sentimiento; o cuando se cierran los cuerpos en un abrazo, o en un beso, para que pueda surgir un quédate aquí, no mires el reloj, solo cierra los ojos, y quédate aquí, que por este instante, este es tu hogar.
Caro
Bogotá, 21 de mayo 2023
Julia, tierna Julia.
Mi gran amiga Julia.
Cuánta generosidad y cuánto de ti hay en tus palabras. Me diste un vuelco con tu carta. La leo, la releo, no me canso, la leo y la releo. Un zambullido en la memoria: esos días raros, simbólicos, determinantes. Cuántas ventanas abriste en esos días. Cuánto me salvaste.
Hemos hablado algunas veces de lo que significó ese mes en Panamá, aunque nunca, nunca de esta manera. Esta apertura con la que te entregas en tu carta, qué regalo.
Vamos a ese momento.
Unas máquinas para ejercitarse bajo un sol desvergonzado, me cuentas que para editar videos hay que encerrarse en una profunda oscuridad, hay que cuidar los ojos. En las tardes, expandes textos, imágenes, tijeras, dices hacer collages. Son piezas de arte que expones en la sala para que opinemos. Algunos ya son cuadros. Son también poemas. Otros serán parte de un libro que aún desconocemos. Pones tus vinilos a sonar y buceas entre retazos de papel. Mira, ¿te gustan?, me dices al rato. Yo te escucho desde la habitación que me has brindado, desde donde trabajo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Nunca me adapté a los horarios de tu casa que, por cierto, son los horarios universales. Lees, me muestras tu biblioteca, me prestas un libro de cartas de Cortázar, yo te presto los diarios de Bukowski. Aún no sé si me gusta Bukowski, creo que me cae mal y quiero saber qué piensas de él. Vemos la toma de posesión de Petro por televisión, entera, como una telenovela. Yo pensaba que iba a verla en directo, que iba a poder bajar a la Plaza de Bolívar, como cuando voy por un buñuelo o por un mango biche.
Recuerdo esa lengua insondable de los abogados migratorios. Las preguntas diarias y la única frase que pude comprender: no puedes pedir la visa desde Panamá, debes pedirla desde España. La fuga a Panamá, entonces, ¿para qué? Supongo que fue para aprender de la espera, de las esclusas, de los buques mercantes. Para que nos encontráramos y nos reconociéramos. ¿Hacia dónde fueron esos barcos cuando los perdimos de vista?
También recuerdo esa mañana traslúcida de finales de septiembre, inicios del otoño. Ya en Madrid: se inadmite la solicitud debido a inconsistencias en la información suministrada en las múltiples solicitudes de visa realizadas ante el ministerio. No sé por qué llevo tantos años insistiendo para quedarme en Colombia.
La espera de un permiso que nunca llegó me catapultó hacia la huida, unas cajas armadas a última hora se apoderan del polvo en una casa bogotana abandonada de la que salí corriendo. Del Atlántico al Pacífico: la sala de espera de un veredicto. Panamá, la Gran Colombia y su grieta abierta para el tránsito se anunciaban como el irremediable infierno. Pero resultó ser un pasadizo de aguas tranquilas; con amenaza constante de borrascas, pero, al fin y al cabo, de aguas tranquilas. Me abriste las puertas del mar. Como si en un descenso hacia el hueco infinito, una mano dijera ven, no es necesario, ven que hay sol. Y juntas nos detuvimos y fijamos la mirada al Canal, esa vía acuática de medidas exactas, de colosales mecanismos y de barcos inmensos con sus personas diminutas y sus saludos tan distantes de nuestros mundos hechos de palabras y papeles recortados.
Un día me perdí por la Ciudad de Panamá, no tenía datos en el celular, de hecho, había salido a comprarlos en una de esas tiendas repletas de aparatos tecnológicos. Cuando llegué me dijeron que no podían atenderme porque la persona, la única persona que podía recargar mis datos para que yo dejara de perderme por la ciudad, estaba almorzando. Ustedes habían preparado bandeja paisa siguiendo los preceptos de los almuerzos temáticos, ese día tocaba tierrita. A esas horas ya me debían estar esperando y yo salí disparada hacia tu casa. Me perdí en el metro mientras atravesaba un tumulto de gente que se vacunaba contra el Covid entre las escaleras mecánicas y el andén. Definitivamente, Panamá está en Latinoamérica. Ustedes me habían pedido que regresara con un aguacate (porque bandeja paisa sin aguacate no es bandeja paisa). Iba de regreso, sin datos, desorientada, tarde y sin aguacate. El cielo amenazaba tormenta. Entré a una tienda regentada por una mujer china, como tantas tiendas en Panamá. Le pregunté si tenía aguacates del día, me señaló unas piedras que podrían servir para construir un mausoleo. Salí y me embarqué hacia el Parque Omar, ese altar frente a tu casa donde trotaba casi todas las mañanas para que el absurdo de mis días legales se expulsara con el sudor de esos 3,5 km de sol desvergonzado por incapacidad madrugadora. Atravesé el parque hasta llegar al puesto de los jugos, no vendían aguacates. El cielo descargó su ira.
Volví a atravesar el parque en sentido contrario, corriendo, con la culpa hasta la garganta. Quien te brinda su generosidad, su amistad, su cama, sus días, sus planes, su música, su amor, sus palabras, no merece que vuelvas a casa tarde y sin aguacate. Pensé que, así me muriera electrocutada por un rayo, descompensada por una gripa tropical o desmayada por falta de alimento, regresaría con lo debido. Corrí por las calles vecinas a tu casa. No sé por qué corría. Creo que apareció el eco de la voz de mi madre, que también es la mía. Cristina, siempre igual, hija, no puede ser, cuándo vas a aprender, solo te han pedido un aguacate. Claro, así cómo me iban a aceptar una visa. Esa criatura extraviada. Y como siempre, como siempre en la vida, ese duende, ese ángel en las curvas del camino. En medio de unos carros que esperaban el verde del semáforo, una voz. Aguacateeeeeeeees, aguacateeeeeeeees. La seguí como al rastro de un hijo desaparecido. Los carros, en su impaciencia, confundían la fuente del sonido. Uno para miiiiiiiii. Uno para miiiiiiiii. Era carísimo ese aguacate. Me daba igual, hubiera pagado mi alcancía entera, mi patrimonio, un riñón, los dos pulmones. ¿Por qué tan caro? Mi amor, es exportado. Será importado,¿no? No, mi amor, es exportado. Bueno, gracias, buen día. Subí a la avenida Belisario Porras con mi trofeo en mano. Me abalancé a la puerta de tu casa como en esas películas terribles en las que un tipo llega sudado al aeropuerto a recuperar a la pasiva amada ya encaramada en el avión. Bella, perdón, empezamos sin ti, dijiste. Traje un aguacate, dije.
Y agradecí tanto esa casa, ese techo, ustedes, tú, las conversaciones eternas que perturbaban las horas de trabajo, pero no importaba porque eran palabras que necesitábamos, que veníamos necesitando hace años, hace siglos, desde el inicio de los átomos. Esa nueva amistad, tan grande, tan inesperada, ese espejo en el que nos encontramos, ese miedo a los hombres, ese recelo hacia nuestra autonomía, esa amistad de rescate, esa mano que invita, esa alegría tuya, increíble, perpetua, tu búsqueda de la belleza insaciable, tu belleza misma, el entusiasmo (que Rodri me contó que significa tener a Dios adentro, poseída por un dios), la apertura a un mundo nuevo, los rituales, la vida amable, los deseos, esa especie de residencia artística que me abrieron. Volvería, volvería siempre. Por y a pesar de todo, volvería.
La vida es otra hoy. No es mejor, no es peor. Hay nieve en tus días, hay carros que van a 130 km/h para atravesar Estados Unidos y hay fiestas a las que vas sola. Hay regresos a la tierra de la bandeja paisa. Hay mucho llanto y hay contención. Hay amigas que te esperan, que te esperan siempre. Hay una nueva ventana para ti, así como vendrán otras y tantas otras. Hoffen nos lo dijo, hay muchas vidas. Hoffen te lo dijo, eres muy joven. Y las amigas te esperan, te esperan siempre. Te espero con la chimenea, con el abrazo, con todos los aguacates que quieras, te espero con las palabras, te espero con Simone de Beauvoir, con Alejandra Pizarnik, con Fátima Vélez, con todas, te esperamos todas siempre. Quedan tres días para que llegues a mi casa, a Bogotá. Ojalá fuera un mes de residencia artística. La última vez que te vi, una maleta vieja y yo atravesábamos con torpeza la puerta de tu apartamento panameño con palabras insuficientes de agradecimiento, con lugares comunes de cariño, quédate con Bukowski, te dije. Iba rumbo a Cuba, la culpable de esta locura latinoamericana, allí donde hace diez años comenzó todo mi amor por los aguacates. A Cuba volví y sin visa, leí durante seis horas tirada en el piso de un aeropuerto sin luz que me embarcaba hacia un Madrid sin certeza.
Ha pasado casi un año.
Llega ya a casa, Julia, y recordemos a Juarroz:
Buscar una cosa
es siempre encontrar otra.
Así, para hallar algo,
hay que buscar lo que no es.
Buscar al pájaro para encontrar a la rosa,
buscar el amor para hallar el exilio,
(…)
La clave del camino,
más que en sus bifurcaciones,
su sospechoso comienzo
o su dudoso final,
está en el cáustico humor
de su doble sentido.
Siempre se llega,
pero a otra parte.
Todo pasa.
Pero a la inversa.
Te abrazo con todo el amor,
muchacha de confianza,
Cris.
Las muchachas de confianza
Tras un panel de madera tallada con agujeros pequeños se escuchan palabras que se pronuncian en susurros. El confesionario es la simulación del temeroso Juicio Final, el día decisivo, el único día que cuenta. La hermana que se confiesa descarga sus pecados siempre en manos de algo que la supera, se redime admitiendo su tamaño junto a la grandeza de lo divino. Y corre luego por el patio —sostiene su hábito con una mano— al encuentro con las muchachas de confianza. Ellas, animadas por la intuitiva certeza de grandeza de la otra, se cuentan secretos en un armario, se confiesan sus propias odiseas. Son ellas las que reúnen los hilos para remendar la prenda rota de la hermana y son ellas las que defienden toda palabra y expresión en nombre de Dios. Las muchachas de confianza son quienes se hacen pie de gallina para escapar.
Juliana

Diáspora es un libro compuesto por dos tomos subtitulados “Mujeres de ida y vuelta” y “¿Cómo dejaste amores y calles que eran tan tuyas?”. El primero, incluye 24 textos cortos epistolares acompañados de fotografías tomadas y enviadas por las mismas autoras del libro; el segundo, contiene 30 cartas de ida y vuelta escritas por las cuatro autoras que conforman el colectivo Las Emergentes: mujeres que escriben sobre mujeres, y que trabajan juntas desde 2019 . Diáspora se desarrolla desde varias partes del mundo: Colombia, Argentina, Estados Unidos, Panamá y España, tomando como centro de referencia a Colombia, desde donde opera el colectivo.
Diáspora, ¿Cómo dejaste amores y calles que eran tan tuyas?
Colectivo Las Emergentes: Cristina Juliana Abril, Diana Argüello Orozco (Hoffen), Carolina Arias Cárdenas y Juliana Loaiza Rincón.
Ilustración del libro: Andrea Sánchez Osorio (Aradne).
Bogotá
Noviembre de 2024
145 páginas
ISBN: 978-628-01-5560-9
.