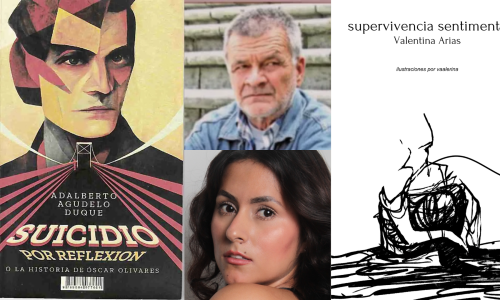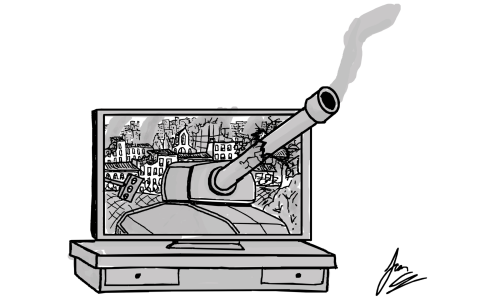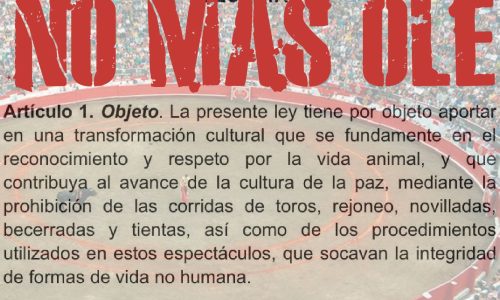A Juan Camilo Morales
—¿Usté qué fue lo que se fumó?
Enrique respiraba sutilmente para no hacer ruido.
—Nada, doctor —respondió Carlos frente al celular, con la cabeza agachada, lo más cerca que la barriga le permitía acercarse al aparato.
—¿Entonces me dice que los huesos de Julio alumbran?
—Sí, doctor —Carlos transpiraba.
El olor a sudor competía con el del aroma dulzón a naranja y cardamomo, mezclados con el tufo de alcohol de tres días. Carlos le hizo señas con las manos a Enrique para que abriera la ventana y entrara un poco de aire. La grasa de la piel le brillaba en la cara.
—¡Ja! ¡Este man quién sabe qué se metió!
Enrique se paró procurando no hacer ningún ruido. Caminó entre papeles regados, crucifijos sin los cristos y tablas que alguna vez fueron partes de ataúdes. Se subió a un banco junto a un gabinete en donde Carlos guardaba los huesos que vendería después.
—Nada, doctor, usté sabe que esa maricada me hace mucho daño a mí.
—Hagamos una cosa, gordo. Si me los consigue los cocinamos pa que nos quede un tusi bien áspero, así todo radioactivo.
Enrique, ya sobre el banco, intentó mover la manija a través de la cual se abría la ventana. La manija no cedía. Hizo más fuerza con las manos huesudas y la ventana se abrió con más ímpetu del necesario. Se dio contra la pared, perdió el equilibrio, se pegó con el gabinete y susurró:
—¡Ay jueputa! —al tiempo en que Carlos escuchaba:
—¡Con eso nos tapamos en plata! ¿Sí me entiende, gordo?
Enrique cayó al piso al lado de un crucifijo que casi se clava en el hígado. El golpe hizo tanto ruido que Carlos se asustó.
Enrique se llevó las manos a la cabeza; Carlos deletreó una palabra sin emitir ningún sonido: “¡AGÜEVADO!”.
—¿Y eso qué fue? ¡Este malparido me tiene en altavoz!
Carlos movió el escritorio con la barriga, se paró, le quitó el altavoz al celular y habló con el aparato entre la oreja y el hombro. El sudor le hizo mapas en los pliegues de la camisa.
—No, doctor, cómo se le ocurre, usté sabe que Carmencita mantiene sacudiendo cosas aquí en la oficina.
Carlos siguió hablando en monosílabos. Caminaba en círculos alrededor del escritorio. Se acariciaba las manos como haciendo bolas. Enrique se volvió a sentar soltando groserías silenciosas. Prendió un cigarrillo.
—Sí, doctor. Pero es mejor que vaya acompañado (…). Sí, sí, claro, doctor (…). No, no es por eso, es por si pasa cualquier cosa (…). Sí, doctor.
Enrique pensó: “con la tela de la ropa de Carlos me podría hacer por lo menos dos pintas”.
—Listo, doctor, entonces ya mando a sacar esos hijueputas.
Le tocó un hombro a Enrique, quien estaba concentrado en crear aros de humo con la boca. Enrique lo miró y le hizo una seña de “ok” con la mano. Cambió el carrizo para el otro lado y estiró un brazo para alcanzar una tarjeta que Carlos tenía sobre el comedor, al lado de unos papeles, una calculadora, algunos vasos y una botella de aguardiente Platino del Chocó a la mitad. La tarjeta decía: “Carlos Montaño, Senador de la República, Partido Libertad. El Senador que gestiona y ejecuta”. Enrique pensó: “Que gestiona robos y ejecuta torcidos. El hombre que saquea a donde va”. Se rio.
—Listo, doctor. Yo le aviso entonces (…). Listo, doctor, bueno pues, bueno pues, saludos a la familia, bueno pues, bueno, chao, chao.
En el celular apareció una consigna de: “Llamada Patrón Don Klein”. Lo boqueó y surgió la imagen de Carlos y la novia veinte años menor que él. Se quedó en medio de la oficina retomando la respiración. Enrique soltó la tarjeta.
—Papito, usté fuera de marica es una carechimba.
Le pegó un calvetazo a Enrique y se sentó en su silla gerencial. Algunos parches se desprendían de la cuerina. Enrique casi se vuelve a caer.
—Suave, suave, Caliche; quién te manda a no comprar ventanas nuevas.
—Por lo menos ya sabe cómo es el maní.
—Listo, mano. Vos me decís cuándo es la vuelta.
Enrique se levantó sin mover ni la silla ni la mesa y alcanzó a dar un paso al costado para irse.
—Espere, cacorro —dijo Carlos.
Se devolvió y se volvió a sentar.
—¿Cuál es su afán? Falta la mejor parte.
Carlos se abalanzó hacia el escritorio; este crujió.
—¿Otra vez con tus negocios chimbos?
—No —Carlos bajó la voz—. Mire: la idea es que vaya, haga el trabajito de sacar esos huesos que alumbran, se encaleta cualquiera y ese lo vendemos los dos a cualquier narco en Pereira.
Enrique levantó las cejas. Movió la cabeza de un lado a otro. La barba de seis días sin afeitarse le imprimía una sombra en la cara.
—Genio y figura hasta la sepultura —dijo Enrique.
—No, hombre, esto no es ningún chanchullo. Ladrón que roba ladrón no es ladrón.
—¿Y vos me creés pendejo?
—No, papito. Tiene que aprender a ser empresario.
—¿Otra vez con el mismo cuento?
—¡Cuál cuento! Si no quiere, me dice y hablo con otro marica.
Carlos hizo fuerza para levantarse del escritorio.
—No, no. Hacele, hacele pues.
—¡Así me gusta!
—¿Y fuiste donde la bruja que te dije, la que se murió?
Enrique le había recomendado a Carlos hablar con una para preguntarle la razón por la cual los huesos de la tumba alumbraban. Ella tenía una floristería cerca del cementerio.
Detrás de un escritorio roído, una mujer escribía a mano lo que parecía ser una factura. Ella levantó la mirada; vio a un hombre balancear su barriga al caminar. El olor del perfume entró con la puerta abierta. Él vestía una camisa ancha. Usaba un reloj gigante. Sus tenis rojos sonaron a cada paso.
Carlos vio sentada a la mujer de pelo enredado y gafas de marco oscuro. Sus ojos parecían más grandes por el aumento.
Gertrudis reconoció al hombre: las cicatrices en la cara, el rostro belfo. Era el que unos años atrás aparecía en postes y paredes de publicidad política.
—Buenos días, mi doña.
—¿Buenos días?
—Para una consultica.
—¿Consultica como de qué?
Carlos intentó sentarse en la silla sin que ella se lo ofreciera. No cupo. Se quedó parado.
—Doña, con todo respeto —Carlos tosió un poco—.
Yo sé que usté es bruja.
—Sí, cómo no.
Gertrudis se encogió de hombros. Carlos puso las manos sobre el escritorio; percibió las palabras de la bruja como un desafío.
—Doña, yo soy el gerente de la Funeraria Zaire.
—Ajá —Gertrudis soltó el lapicero.
—Y, cómo le digo yo, creo que usté ya debe saber.
—Dígame a ver si ya sé.
—Doña, el portero del cementerio nos dijo que una de las tumbas alumbra.
—¿La de Julio Villegas?
—Sí.
—Yo sé usté a qué viene y qué van a hacer.
—Ah, ¿sí?
—Sí.
—Vengo a saber por qué.
—No le voy a decir.
—¿Y usté no es pues bruja? —Carlos señaló el espacio y se rio.
—¿Cuánto me va a dar?
Carlos se siguió riendo. Sacó un billete de veinte mil pesos. Gertrudis se lo arrebató sin que dijera nada.
—Julio se tragó la luna —Gertrudis lo dijo con mucha seriedad.
—Doña, venga, ¿usté sí sabe quién soy yo?
—Ya le dije. Es eso.
—Qué perdedera de tiempo tan malparida. Todo esto es pura mierda. No sé ni pa qué vine.
—Váyase.
Carlos se volteó y dijo:
—Qué vieja tan maluca. Como que falta es que le hagan mantenimiento. Y que se bañe. Huele a mierda.
En la oficina del centro, Enrique soltó una carcajada carrasposa.
—Ve, sí, demás que eso por allá abajo tiene hasta telarañas.
—Yo no sé esa vieja por qué no se había muerto antes.
—Sí, manito.
—Mire pues: averigüé también por otro lado.
—¿Sí?
—Sí. Cómo le dijera…
—Decime.
—Averigüé por otro lado y me dijeron que eso fue que el hombre la cagó muy feo.
—Es que ese tenía como cara de dañao.
—Sí, como usté. Pero él más; pobre nieta.
—¿Él fue el que tales con la nieta?
—Hubo que correr pa que la familia no se diera cuenta.
—Esos ricos viven en otro mundo.
Carlos tomó la botella, se sirvió una copa y se la bebió. Le ofreció a Enrique.
—Se iban Don Klein y él pa las veredas a violar pelaítos. ¿Se acuerda del gato con el que se mantenía?
—Sí —Enrique se metió un aguardiente.
—Lo usaba pa atraerlos; a mí me gustan son las chimbitas.
—Caliche, no me hagás hablar.
—Mire —Carlos lo ignoró—: me dijeron que esos huesos se vendían muy caros.
Enrique se quedó mirando el escritorio a punto de reventarse.
—Entonces tocará ir a sacar esos hijueputas.
—El patrón ya sabe que usté va a ir, pero tiene que ir con Fabio, el de confianza del hombre.
—Ah bueno, ese Fabio es un güevón. Ni se dará cuenta.
—Sí, es una carechimba.
Enrique hizo el amague de pararse.
—Al jefe yo le salgo con algo, yo me le invento cualquier cosa.
Enrique aprovechó que Carlos miró a un lado y se paró. Sin que se diera cuenta le cogió una libreta de la funeraria de la cual Carlos solo había escrito las primeras páginas. En la puerta dijo:
—Si trabajar es ver porno y tomar guaro…
Carlos se rio. Enrique salió. “Ladrón que roba ladrón no es ladrón”, pensó cuando cerró la puerta.
…
Enrique bajó del edificio. Prendió otro cigarrillo. Inhaló y esquivó a un niño ciego que tocaba viola, a una señora que vendía pitayas y a un hombre de pies desfigurados que pedía limosna ayudado con el sonido de las monedas en una lata. Fue soltando el humo. Eso minimizó el olor a orines de los alrededores de la catedral. Otra inhalada larga y tiró el humo frente a las treinta personas más que se encontró hasta el parque. Sabía escabullirse por el tumulto.
—Ya aprendí a andar en este pueblo de mierda —dijo al aire.
A esa hora esperaban los viejos de siempre sentados en los muros del parque. Con las rodillas separadas, se les hacía un bulto en la entrepierna. No lo intentaban disimular. Enrique les decía solo moviendo los labios: “Viejos pornográficos. Viejos chismosos”. Cada vez que iba lo saludaban. Él se esmeraba en ser lo suficientemente parco como para que no lo hicieran de nuevo. Los viejos se turnaban para tirarles maíz a las palomas. El gorjeo de los animales competía con la voz que vendía crema de nácar traída del Amazonas. Pasó un vendedor ofreciendo tinto a mil. Enrique se acercó.
—Hoy no le puedo fiar.
El vendedor tenía el delantal y el termo manchados.
—Mañana te pago.
Enrique le tocó el hombro izquierdo y le sonrió. Sus ojos azules produjeron un brillo. El vendedor lo miró.
—Eso me dijites ayer.
—Mañana te pago el doble de lo de ayer y el doble de lo de hoy —Enrique le picó el ojo.
El viento le movía la camisa a rayas; aunque la tenía metida, se le ensanchaba.
—Solo por esos ojazos.
El vendedor le acarició la mano al darle el tinto. Enrique fue a sentarse a una esquina, aún con el cigarrillo en la mano. Botó la colilla a uno de los prados del parque y prendió otro. Uno de los viejos le prestó un lapicero.
—Perdió el lapicero este anciano cacreco.
—¿Qué qué?
—¡Que ahora se lo devuelvo! ¡Que gracias, ve!
El viejo le levantó el pulgar.
Enrique se sentó a un costado del parque, disfrutó unos minutos del viento que no sintió en quince años en la cárcel, sacó la libreta que le robó a Carlos Montaño y comenzó a hacer el plan para la misión de los huesos de Julio Villegas. Escribía en el papel como dibujaba en la servilleta cuando planeaba con Carlos las escapadas. Se acordó de su captura.
Tres camionetas de policías lo pararon como en las películas cuando transportaba un contrabando de licor por el Valle del Cauca. En ese momento Carlos era un político en ascenso. Desde que Enrique había sido enviado a la cárcel, le mandó mensajes con presos y guardas a su servicio para que no lo delatara. Le decía que tranquilo, papito, ya casi lo saco de ahí. Enrique solo podía esperar. No le convenía tenerlo de enemigo. Vio una luz cuando Carlos llegó al Senado y se convirtió en el congresista más importante del país, pero ciento doce mil millones de pesos robados y una camioneta de la Dijín de la Fiscalía, hicieron que su jefe se convirtiera en un senador preso.
A Carlos lo enviaron a la misma cárcel de Enrique por favores políticos. A través de la mensajería entre presos intentaron escaparse ocho veces, las ocho veces fallidas. Carlos, entre tanto, no dejó de prometerle que con él no le iba a faltar trabajito, papito, que cuando salieran ahí miraban a ver qué hacían.
Diez años duró Carlos, quince Enrique. El narco que siempre financió las campañas, dueño de la mayoría de negocios sucios de la ciudad, lo ubicó en una funeraria fachada cuando se volvió hombre libre.
Enrique planeó despistar a Fabio, el hombre con quien debía ir, y después apropiarse de un hueso luminoso. Sonrió y guardó la libreta. Constató que el viejo no se estaba fijando en él y se fue. Pensaba en no volver a ese parque de mierda, de una vez irse de este pueblo cagao con lo que me den por esos putos huesos. Esa noche quería celebrar. La soledad del cuartico alquilado donde vivía era pesada, por más de que el edificio estuviera lleno de venezolanos de paso. Cada noche antes de dormir se preguntaba qué harían sus hijos y su esposa. No los veía desde que el mayor lo visitó y le prohibió volverlos a buscar.
Caminando por el centro fue a la esquina donde iba cuando quería muchachitos. Vio a uno que tenía un zapato desamarrado. Era flaco y castaño. La cabeza más grande que el cuerpo. Se le hizo conocido. “Este es como indiecito, como me gustan a mí”.
—Mi amor, ¿qué estás esperando ahí?
—Un muñeco.
—Ah, pues aquí me tenés. ¿Cómo te llamás?
—Brayan.
—Brayan, yo a vos te he visto.
—Yo siempre etoy por ay.
—Yo a vos te visto y te desvisto.
Brayan se rio. Enrique le picó un ojo.
—Vení —dijo Enrique.
Sacó del bolsillo un billete de cinco mil y lo volvió a meter. Brayan hizo un gesto con la cabeza.
Enrique recordó que alguna vez lo vio bajarse de la camioneta de Julio.
…
—¿Qué se dice, Fabito?
Acababa de llegar en el microbús de la Funeraria Zaire. Puso las llaves sobre la mesa del estanquillo y se sentó. Enrique se había bogado tres botellas de cerveza Poker.
—El amigo Quique.
Enrique arrojó la ceniza de cigarrillo en una de las botellas.
—Sentate. ¿Qué te tomás?
—Una birrita pues, chinito.
—¡Niña! Otro par de friítas, Dios te pague.
Enrique inhaló; al exhalar le preguntó a Fabio:
—¿Ya sabés lo que hay que hacer?
—Esa gente está muy loca.
La mesera trajo las dos cervezas abiertas. Fabio se detuvo en los senos.
—Ese cucho Julio era un hijueputa —siguió Fabio.
—Sí, ve —dijo Enrique—. ¿Y entramos como siempre?
—Como siempre.
El portero dormía cuando llegaron. Dos sonidos en el vidrio lo despertaron. Vio a un hombre en overol, flaco y moreno, de bigote cantinflesco.
—¡Qué susto tan berriondo!
Fabio se rio.
—¡Me asustó, Fabito!
—Chinito, vamos pa dentro.
—¿Van a sacar los huesos que alumbran?
—No, cómo se le ocurre.
El portero entendió el sarcasmo y salieron. Miró
a lado y lado. No había nadie, solo el microbús de la Funeraria, en donde esperaba Enrique.
—Chinito, ¿y nadie ha preguntado por qué esos huesos alumbran?
—Núa, por aquí nadie viene.
El portero le dio las llaves del cementerio. Fabio le entregó un billete doblado y el hombre se devolvió a la caseta. Enrique se bajó y cargaron juntos las herramientas. Desde afuera, Fabio y Enrique vieron la luminosidad sombría. No tuvieron que buscar para encontrar la tumba entre los mausoleos. Bajo una gárgola de tres cabezas, en un recuadro, estaban escritas las fechas del nacimiento y muerte de Julio Villegas Jaramillo. Las ranuras alrededor del recuadro despedían una luz tenue y titilante.
—Ve, por lo menos no vamos a necesitar linterna.
—A este se nota que lo metieron aquí a la carrera — Fabio se agachó para palpar la lápida.
—Listo, llave, hacele.
—¿Cuál es el afán?
Se encontraron de frente con el mármol de carrara resquebrajado, ornamentos de divinidades con telarañas, rejas oxidadas y cristales partidos. Se miraron.
—Pa eso sirve el poder —dijo Fabio.
—Sí, pa terminar pudriéndose, pero pudriéndose con elegancia —respondió Enrique.
Ambos iban rompiendo los contornos con cuidado de no dañar la lápida, en la que había el siguiente epitafio: “Aquí yace quien dio la vida por el Señor”.
—Falta: “por el Señor Don Klein” —dijo Enrique señalando la frase.
Fabio se rio. Enrique, de pausa en pausa, tomaba el cigarrillo, inhalaba, y botaba el aire. Los cinceles y martillos dejaban restos de la lápida en el piso. Fabio se concentraba en la tarea; Enrique esperaba el momento oportuno.
Sonó una explosión, como cuando estalla una olla pitadora y el contenido sale enfurecido. Al despegarla, la lápida voló y se hizo pedazos. Ambos cayeron hacia atrás. Una luz mucho más definida se desprendió del hueco y un olor a podredumbre lo envolvió todo.
—Este como que se murió varias veces —Fabio se hizo a un lado para respirar un poco de aire.
—Ve, ¿y ahora qué hacemos?
Enrique señaló el hueco y los despojos de la lápida.
—Ni mierda, chinito. Eso a nadie le importa.
El ataúd era una caja luminosa, como si el interior contuviera un tesoro. Lo jalaron y lo tiraron sobre los escombros. Se miraron para ver quién abría la caja.
—Hacele vos, Fabito —a Enrique le brillaron los ojos.
Fabio se acurrucó, respiró rápidamente y se limpió el sudor de la frente. Esperó unos segundos, miró a Enrique y cogió impulso. Abrió el ataúd. De su interior emergió primero un gas denso y fluorescente. El aire contenido le dio directamente en la cara. Aunque lo intentó evadir, alcanzó a respirarlo. Enrique, en cambio, saltó a un lado.
Fabio se arrastró por el piso. Tosió y tosió hasta que la tos se convirtió en vómito. Cuando ya no tuvo más que vomitar, le salieron hilos de sangre de ambas fosas nasales.
Los vapores se fueron disipando. Julio vestía una túnica negra. Los huesos brillantes de sus manos sostenían un crucifijo. El cráneo expulsaba una luz superior a la del cuerpo. De solo verlo encandilaba. Enrique sonrió. Cuando se agachó, una sombra lo atacó.
—¡Gato loco! ¿Dónde se habrá metido? —chilló Julio—. ¿Dónde estará ese pícaro? ¿Anita, mi amor, lo has visto en alguna parte?
—No, Tito —dijo Ana María; su mente ya empezaba a huir—. ¿No ves que se puso bravo porque lo bañaron?
Era la noche en que Julio cuidaba a su nieta. Aprovechó para dejar con seguro la puerta de entrada porque “Hombre precavido vale por dos”.
—Ni a Chantal ni a ti les gustan los baños —dijo Julio—. ¿No es cierto?
Julio ya quería poner las manos sobre Ana María. No se le hacía extraño que la habitación del penthouse hubiera adquirido cierta oscuridad.
—¡No, Tito, no! —gritó Ana María—. ¡A mí sí me gusta bañarme, pero de vez en cuando!
Ya se imaginaba con garras y con pelo negro en todo el cuerpo.
—¡No te gusta, mi amor, por eso hueles así! ¡Fo! — dijo Julio.
—¡Hueles más feo tú, Tito! ¡Bañadito y todo! —gritó ella.
Sus acciones ya no obedecían a sus intenciones.
A Fabio la hemorragia aún no se le iba.
—¡Este gato hijueputa! —dijo Enrique.
La sombra se agarró de él y lo empezó a arañar. Enrique no lograba soltarse. Por el forcejeo se le cayó una moneda que tenía en el bolsillo.
—Bueno, mi amor —dijo Julio—, te me terminas de comer el pollo, dejas todos los huesos en la bolsa y llevas el plato al lavaplatos. Después vienes y te me sientas aquí y me cantas una canción, que me gusta que me cantes.
La niña estaba sobre las piernas, él, sentado en la cama doble.
—Sí, Tito.
Ana María no se demoró en obedecerlo. Fue dando saltos entre la cocina y el comedor, el comedor y la habitación. Decoraban el apartamento cuadros de santos, santos en floreros, santos sobre el tapete rojo y santos en las paredes tapizadas de paisajes del paraíso. Volvió al cuerpo de su abuelo directamente con la cara —como lanzándose a una piscina— y se encontró con unos brazos que la constriñeron en las carnes abundantes del vientre.
—Mi vida, cántame la canción —le pidió Julio sentado en la esquina de la cama. La tomó de los dos brazos; le acarició la cara.
—Luna lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera —cantaba la niña sobre las piernas de su abuelo—. Tara tarintín, tara tarintín, tara tarintín, tara tarintín.
Ana María se miraba las manos, hacía figuras con el aire de los dedos, respiraba en los intervalos. Su mente veía tierra negra, rectángulos grises y la luna a la que le cantaba, como una gran lámpara de hueso que lo iluminaba.
Enrique le pegó a la sombra con una de las herramientas; dejó al gato acostado. “Gato hijueputa”, pensó. Fabio aún sangraba. Enrique se agachó, levantó la túnica y tomó un peroné. Luego dudó un segundo, miró a Fabio; tomó el otro.
—Ladrón que roba a ladrón no es ladrón —dijo en voz baja.
Sonrió. Metió los huesos prensados en la correa, cobijados por la camisa para ocultarlos.
—Tara tarintín, tara tarintín, tara tarintín, tara tarintín —de la nada comenzó a cantar Enrique. Algo lo hizo mover las piernas como bailando.
—¡Mi amor! ¿Y por qué solo te sabes la parte de la luna? —preguntó Julio.
—Porque es la que más me gusta —dijo Ana María, sin levantar la cabeza del pecho de su abuelo—. A mi hermano le gusta la parte del sol, a mí me gusta la parte de la luna.
—¿Y quién te la enseñó? —Julio le comenzó a tocar el cuello.
—En el colegio, Tito.
Sentía cómo su abuelo le tocaba una pierna; ella imaginaba que era el pasto, los rectángulos, la tierra negra. Un golpe le quitó las fuerzas; en un segundo arañó un brazo. Su abuelo la controló.
—La profe, también con esta canción… —Ana María hablaba débilmente—: Bu, buenos di, días, sol, buenas noches, luna… Hoy qui, quiero cantar, y, y, y decirle al mu, mundo que vale la pena…. Sonreír…
—Chinito, nunca me había metido algo tan fuerte — sonrió Fabio—. Pero ya me paró el sangrado.
Caminaba como un zombi hacia Enrique.
—Verdá que vos cada veintiocho sangrás.
—Tan chistoso el hijueputa. Pa eso que ni me ayudó.
—Ve, ese gato que salió de la nada —dijo Enrique—. Mirá lo que me hizo en el brazo. ¿No tenés agüita por ahí?
—¡Tito! ¡Mira! Ahí está Chantal, al lado de la coca de agua —gritó Ana María, desprendiéndose de los dedos como barrotes.
—Sí, mirá, ahí está —respondió Julio, sin soltar a Ana María—. ¿Por qué se habrá escondido ese miserable? —Porque lo bañaste, Tito —dijo Ana María; pensaba que la dejaría en paz—. ¿Ya se te olvidó?
—Se puso bravo conmigo —Julio volvió a avanzar con las manos grandes—, pero ya había que bañarlo porque olía muy maluco; olía como tú hueles cuando recién te levantas. Como hueles por aquí.
Y Ana María sintió adentro las manos de su abuelo.
—¡Y qué gato pa oler feo, oís! —dijo Enrique—. Chandoso hijuepuerca.
—Bueno, bueno, a lo que vinimos, pues —apuró a decir Fabio.
—Está todo completo, aquí están todos.
—¿Seguro?
—Seguro.
Cargaron ambos el ataúd. Los huesos que Enrique llevaba se movían como bailando.
—Tara tarintín, tara tarintín —cantaba Julio, moviendo las piernas de arriba hacia abajo y con ellas el cuerpo de Ana María—, tara tarintín, tara tarintín.
—¡Tito! Juguemos algo —dijo Ana María; el abuelo le fue llevando las manos hacia su propia entrepierna. Ella se zafó—. Me encontré esta monedita ayer en el parque. Yo la tiro y tú la coges. ¡Mira la monedita!
—Mi amor, no debes agarrar de la tierra las cosas que no son tuyas —Julio intentaba mantenerla en la misma posición, sentía la resistencia de su nieta; se desabrochó el cinturón—. A ver, déjame ver. ¡Uy! Tan oxidada parece con cráteres, como la luna.
Julio metió una mano de Ana María entre su pantalón.
—Sí, Tito… —dijo Ana María; la mano le dolía—. Es una lunamoneda…
Vio que Julio comenzó a tocarse con su propia mano. De repente su abuelo abrió la boca y soltó un gemido. Ana María no lo pensó. Le metió la moneda en la boca. Su abuelo se atragantó. Ana María se paró y Julio cayó. Él pedía ayuda. Paralizada, ella lo miraba sin saber qué hacer.
Él atravesó gateando el apartamento. A su paso dejó zapatos, pantalones, escombros de adornos de santos y un rastro de saliva. Alcanzó a llegar a la puerta. Exhaló un último estertor tras constatar que aún tenía seguro.
Aunque precavido, Julio ya no valía por dos ni por ninguno.
Ana María al principio no lloró. Corrió hacia la entrada. Gritó cuando vio que se erguía un montículo en los calzoncillos.
—¿Qué fue lo que sonó? —dijo Fabio antes de llegar a la reja.
Fabio miró a Enrique. Su rostro se puso lívido: intentaba ocultar con los zapatos los huesos fulgentes sobre el piso.
***

El cuento «De noche alumbran los huesos» da título al libro que publicó Julián Bernal Ospina en 2023, que incluye 12 cuentos de este autor manizaleño, que también ha publicado novela y poesía. Se trata de cuentos que dialogan entre sí, con personajes que viajan entre un relato y otro, y que tienen como lugar común la muerte, recordando a Tomás Eloy Martínez, aunque acá la muerte se acerca más a la visión de Poe: interesan los cadáveres, los cuerpos, la descomposición, las tumbas, los cementerios y la vida del más allá.
En el prólogo del libro el escritor Octavio Escobar Giraldo explica: «De noche alumbran los huesos está dividido en dos partes, la primera constituida por cinco cuentos que dialogan, que establecen vasos comunicantes entre mármoles sepulcrales, muchachos mal hablados, una niña violada por su abuelo —Julio—, sobre quien la bruja Gertrudis afirma que se tragó la luna lunera y por eso su cadáver brilla en la noche, y un matrimonio que se disuelve a ritmo de Tik-Tok, mientras un chicharrón se tuesta en sus propios jugos. De día brillan los cuerpos se titula la segunda parte, y por sus páginas discurren Humáquinas, que a veces sufren de tener un corazón; políticos que se portan como Dios, y viceversa, todos ebrios y mirándose con ojos digitales, y no faltan los zombis, ni los hologramas, ni los consejos contundentes: «En todo caso no vuelva a Estambul»».
El cuento publicado corresponde a las páginas 47 a 61 del libro.
De noche alumbran los huesos
Bogotá
2023
142 páginas
ISBN: 978-628-7546-49-3