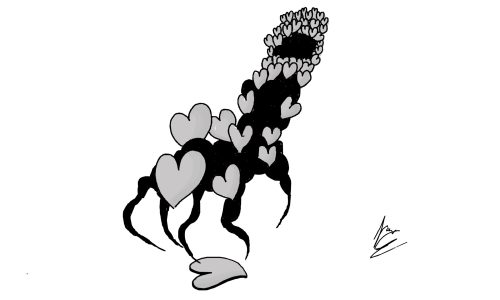Piedad Bonnett escribe desde hace años una columna de opinión los domingos en El Espectador y este libro tiene algún parentesco con esas columnas: se trata de piezas breves (un poco más largas que las columnas, pero no mucho más) en las que la autora reconstruye una escena de su vida, un momento puntual, y a partir de esa anécdota mínima arroja luces para entender su pasado y su presente, pero también el pasado y el presente de otras de su generación.
«La mujer incierta» tiene un tono autobiográfico desde la portada, que trae la imagen triplicada de una Piedad Bonnett muy joven. Ese tríptico da cuenta de la imposibilidad de encasillar a la autora (y a cualquier ser humano) en un solo rol o en un solo registro: Piedad Bonnett se presenta en este libro como escritora, profesora, esposa, hija, hermana, madre, amiga, lectora, oficinista aburrida, niña rebelde y mujer de consciente de su época y su clase social. Hay pasajes dolorosos y tristes, como cuando reconstruye la eutanasia de la escritora Marcela Villegas, la mejor amiga de su hija; otros ácidamente críticos, como en los que recrea la vida universitaria, tan llena de lambones e impostores, y que me llevaron a recordar esa maravillosa novela que es Stoner, y también escribe episodios graciosos, como aquellos en los que se burla de ella misma y de sus «triunfos literarios», en los que el éxito luce muy distinto al que aparece en las revistas de farándula.
En un pasaje la autora dice que mientras uno no sea huérfano goza de juventud, y como ella tiene a sus padres vivos, casi centenarios, se siente aún joven, aunque tiene 73 años (nació en 1951). Esa vitalidad interna se refleja en una escritura segura y honesta que desnuda sin reservas algunos aspectos íntimos, como sus episodios de depresión y ataques de pánico, y resguarda otros, como casi todo lo relacionado con su vida conyugal. Su marido en este libro, es un fantasma sin nombre, de muy escasa figuración.
Piedad Bonnett ha sido reconocida por su poesía y ha publicado varias novelas. Sin embargo, su título más popular es Lo que no tiene nombre, un libro personal, doloroso y único en el que vuelve palabra el dolor y el amor tras el suicidio de su hijo. «La mujer incierta» tiene una forma narrativa que recuerda ese título: ensayo personal en el que cita a distintos autores que le sirven para explicar o completar ideas personales que a la vez son universales.
Algunos subrayados
El pudor es bello en su contención y su misterio. En su discreta elegancia (p. 20).
La vida es eso, una zozobra diaria, una cárcel donde uno mismo es el carcelero, un pasadizo oscuro por donde se camina tambaleando sin saber si al otro lado nos espera el sol reconfortante de la mañana o el abismo (p. 40).
El escritor hace tres movimientos mentales mientras escribe. Va hacia adentro, hacia su yo más profundo, buscando el filón de la memoria, en la que caben todas las lecturas convertidas ya en experiencia. Hacia afuera, hacia la página que se prepara ya para un lector, donde cada palabra aspira a la precisión o a la revelación. Y hacia los lados, en un incesante ejercicio de relacionar (p. 65).
Para las mujeres de la generación anterior a la mía, el matrimonio era un destino, ser madres un imperativo, y un privilegio tener al hombre como único proveedor de la familia. Para otras cuantas solía ser una opción desesperada cuando llegaban a la edad de vestir santos, porque la soltería era vista como una deshonra: ninguno las había elegido, serían mujeres sin hijos, jumilladas para siempre (p. 66).
Como en todo enamoramiento, la mirada de un extraño me otorgó de pronto una existencia nueva. La posibilidad de una renovación. En eso consiste (p. 85).
Fuimos criados en la obediencia, la forma doméstica de llamar a la sumisión.
Lo que nos hace falta después de salir de la escuela –sea de ricos o de pobres– es tiempo para desaprender lo enseñado (p. 108).
(Citando a Stephanie Coontz) A finales de la década de 1950, hasta las personas que habían crecido en sistemas familiares completamente diferentes llegaron a creer que el casamiento universal, a edad muy temprana, con el propósito de formar una familia con un marido proveedor era la forma tradicional y permanente del matrimonio (p. 110).
Traición tras traición en aras de la complacencia (p. 124).
el machismo muchas veces comienza en las madres (p. 126).
Comienza a rondarte la idea de que eres una inepta. O de que la niña está enferma. Vuelves a examinar su pañal. Será que quedó con hambre. Y así, en perpetua incertidumbre, en esa primera parte de la crianza (p. 131).
¿Quién dijo que se estudia para ser escritor? Te formaron para ser maestra, editora, crítica, pero ser escritora es otra cosa: es enfrentarte a ti misma, a tus miedos, a tus carencias. Peor aún, ¿quién te ha dicho que tienes talento? (p. 139).
el camino de todo buen maestro es el de la seducción (p. 140).
El perfeccionismo no es otra cosa que un deseo de complacer, de ser amado, de cumplir con las expectativas, de no fallar. El perfeccionismo es una de las formas de la inseguridad y de la desdicha. Una carrera a la que le van corrriendo la meta (p. 143).
El resentimiento político sólo lo sienten los que no aspiran a pertenecer al mundo de los privilegiados, ese que odian porque choca con sus ideales de igualdad. El resentido es lo contrario del arribista. Este es patético, el otro es trágico (p. 148).
Hay formas de abuso para las que nadie nos prepara, y menos en el medio oscurantista en el que fui criada (p. 151).
La poesía, ese género que se escribe en la frontera entre la lucidez de la racionalidad y la oscuridad del subsonsciente, es el lenguaje que mejor expresa ese estao de enajenación (p. 156).
y todavía hoy me pregunto si no dilapidé demasiadas horas preparando minuciosamente mis clases en vez de estar leyendo todo lo que mi avidez me pedía que leyera (p. 165).
puedo leerme un libro para escribir un párrafo (p. 165).
un maestro debía mostrar siempre a sus alumnos que no era el dueño de un saber sin resquicios sino un hombre vulnerable (p. 166).
Y mientras das tu clase los amas a todos, en abstracto, con una fe remota en su sensibilidad, pero a la vez te son indiferentes, porque finalmente son presencias pasajeras en ese largo trasegar de la docencia (p. 166).
Yo enseñé siempre con todo el cuerpo, firmemente soportada por la tierra, aun cuando mis alumnos me percibieran inmóvil, sin sospechar hasta qué punto iba yo volando por las circunvoluciones de mi cerebro, temiendo sobreactuarme, pero dispuesta a perdonarme si lo hacía. De mis clases salía siempre con las mejillas afiebradas y el corazón acelerado. Con la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina en plena actividad y equilibrio. Al fin y al cabo lo que en el salón sucedía era un intercambio amoroso. Por eso la preparación nunca me resultó aburrida. Pesada, sí, fatigosa también. Pero siempre estimulante y llena de descubrimientos. Toda esa felicidad era aplastada de golpe, sin embargo, por la corrección de trabajos, que me hacía descender al infierno de lo interminable. ¿Cuándo 3, cuándo 4, cuándo 5? Lo único sencillo era un 1 decidido y rabioso. Que era casi nunca, pero ejecutaba como un verdugo sin rastro de piedad (p. 167).
La universidad está plagada de impostores. me retracto: tal vez no plagada pero sí salpicada de ellos, personajes a veces insignificantes, a veces siniestros, que logran embaucar a sus alumnos con lo que Natalia Ginzburg llama «ideas artificiosas». Las universidades los toleran porque hacen parte de su ecosistema, elementos naturales que crecen a expensas de las jergas del saber, como el moho en los alimentos (…) No hay impostor que pueda existir si no lo sostienen sus fanáticos (p. 168).
El humor inteligente de los intelectuales, capaz de la autoparodia, pero también de la acción ponzoñosa (p. 170).
Aniñar es una de las formas más bienintencionadas y nocivas del machismo, que nace de la idea de que somos «el sexo débil», como se le decía antes. Aniñar es, para los machos, sólo una forma de proteger (p. 189).
Aunque suene chato o rudo: sólo eres novelista cuando tu novela es publicada, pero, sobre todo, cuando alguien la lee y ya no es enteramente tuya (p. 204).
las emociones que un libro despierta son a la vez estéticas y políticas (p. 213).
Mis escritores preferidos son los que encuentro inimitables. Aquellos que me abruman con su inteligencia, con su capacidad metafórica, con la amplitud y complejidad de su mundo. Los que me deslumbran, porque me hacen sentir que jamás podré ser como ellos. Los demás me aburren (p. 227).
El lenguaje, las historias de ficción o de no ficción, las ideas que ha encontrado en los libros, tendrán siempre más fuerza para el lector que la conversación con el autor, por más que esta sea lúcida, original, vibrante (p. 230).
no evito casi nunca para apoyarme en un referente de autoridad. Lo hago para reconocer a esos que lo pensaron antes que yo, pero sobre todo que lo dijeron mejor que yo. Para agradecerles con humildad, porque dispararon mis propios fantasmas, mis emociones, mi memoria, que es una de las cosas que busco cuando leo (p. 236).
la puerta por la que dejamos entrar a gente desconocida se va achicando con el tiempo. Lo milagroso es lo contrario: que un desconocido llegue a nuestra vida, y permitamos que entre y se instale en ella de una manera totalmente natural, como un hermano al que nunca habíamos visto, pero en cuyos rasgos nos reconocemos, con alegría (p. 238).
El primer espejo es siempre la mirada de nuestra madre (p. 243).
La mujer incierta
Piedad Bonnett
Penguin Random House
Bogotá
Agosto de 2024
252 páginas