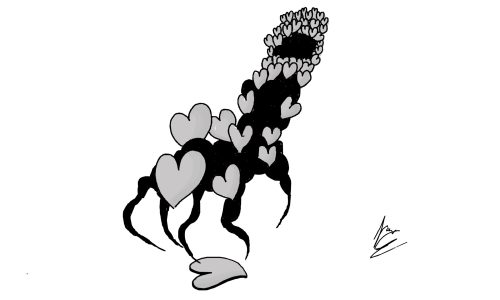No fue fácil el 2022. Algo muy profundo se fracturó durante la pandemia y, en el regreso a la normalidad, aristas invisibles desgarraron mi piel. La salud mental, en unos cuantos sujetos como yo, no se había reestablecido lo suficiente para volver al lugar de trabajo como un martes después de puente festivo. La sensatez se perdió entre las cuarentenas prolongadas, los protocolos de bioseguridad y la cadena de exequias familiares. Un día, de pronto, resultamos arrojados a una normalidad, a unas rutinas para las que no alcanzamos a prepararnos de manera adecuada. Ni siquiera contamos con una adecuada desintoxicación de pantallas y conectividad. Quizá en la vida previa al encierro ya teníamos asuntos de la psique por resolver. El ritmo, sin embargo, nos contenía. Luego, el montón de horas en suspenso derribó los muros y no tuvimos más chance que el de volver a la cotidianidad con la vulnerabilidad desenmascarada.
Este preámbulo es necesario para ubicar el prodigio que, para mí, fue conocer el concierto para la mano izquierda, compuesto por Maurice Ravel. Algo así como la banda sonora que desde entonces acompaña las sesiones con el psicólogo, mientras construimos una nueva lógica para comprender mejor lo que he sido y lo que soy. Hoy, esa es la historia que les quiero compartir.
Hace tres años, una tarde de agosto, con el mandato expreso de Mari, la profe de Química, me dirigí a la biblioteca municipal, la Danilo Calamata, para leer un poco y sobreponerme al estancamiento creativo por el que atravesaba. Tomé la biografía de Ludwig Wittgenstein escrita por Ray Monk y comencé a conocer la familia de un filósofo del que había escuchado desde temprano y que había referenciado sin profundizar en él. Tomaba apuntes ligeros en algún cuaderno hasta que llegué a la página 30, de la que transcribí el siguiente fragmento:
«El nivel musical de la familia era verdaderamente extraordinario. Paul, el hermano más próximo en edad a Ludwig, se convirtió en un concertista de piano de gran éxito y muy conocido. En la Primera Guerra Mundial perdió el brazo derecho, pero, con extraordinaria determinación, se adiestró en tocar sólo con la mano izquierda, y consiguió tal pericia que pudo continuar su carrera de concertista. Para él, en 1931, Ravel escribió su famoso Concierto para la mano izquierda».
Mi curiosidad renació. ¡Ravel! El queridísimo Ravel. Los recuerdos saltaron para mostrarme cómo desde la adolescencia había estado presente en mi vida. El cd del profesor Marco Tulio que Camilo me prestó, el casete de mi primo Pablo. Ah, las siestas en que José K. y yo medíamos el tiempo con lo que duraba el Bolero. Permanecíamos inmóviles, entregados a ese crescendo que nos disponía para los oficios de la tarde.
Apareció pues una nueva ruta en la cartografía musical por recorrer. Esa noche, ya de regreso en casa, la experiencia fue envolvente, conmovedora… epifánica: fagots y violines imponen un muro de niebla. Una densa niebla sobre el río. La luz de un foco, de cuando en vez, la atraviesa. Es Ludwig en el Goplana sobre el Vístula. Es Paul, herido, al despertar en el hospital militar de Krasnystaw, ya bajo el control de los soldados rusos. Es Ravel despejando en el pentagrama el nudo de sonidos que lo obsesionan. Soy yo pronunciando el nombre de mi padre entre el claroscuro de la terapia. Y entonces, su majestad, el piano. Con una sola mano, la izquierda. Rabioso. Iracundo. Desafiante. Atormentado. La orquesta que se alza para consolarlo, para apelar a lo sublime, a lo eterno. El pianista deja ver un poco la desnudez de su alma. En un canto lírico, el clarinete parece comprenderlo y lo lleva a un nuevo diálogo con la orquesta, esta vez más amable, más juguetón…
Ya me gustaría describir el concierto con el lenguaje musical adecuado para sentir que me pertenece, que es mío, que yo lo compuse. Que yo lo compuse para mi siniestra, que soy yo quien lo dirige, lo ejecuta. Lo vive, lo padece. Imposible.
La partitura es un evangelio que los ángeles me niegan. Me lo pasean en las narices, pero a duras penas entiendo las vocales y un par de consonantes de esta lengua en la que garabateo.
Así pues, mi contento está en ver y escuchar la mano izquierda de Yuja Wang, tan pequeña, tan frágil. Su rostro oriental, mientras lee la partitura, refleja mi propio asombro ante la luz que amanece. También mi pequeña alegría está en la batuta de Alondra de la Parra, fuerte, elegante, serena y sensual —¡es ella mi amor platónico! —, mientras nos descubre que el ritmo de la vida es el del Bolero. Como último remedio, y gracias infinitas Youtube por existir, me queda el contemplar a la Señora Maestra Martha Argerich ejecutando el Concierto para Sol Mayor.
Y, por supuesto, cómo no enumerar en este listado de intérpretes de Ravel a mi muy querido Cantinflas cuando en su película El bolero de Raquel sale a escena con Mimi. Sí, definitivamente, ese soy yo, metiéndome a hablar de la música de un genio. Sí, uno pretendiendo la estética de Jorge Donn y resulta un Mario Moreno con menos carisma.
La gratitud por el Concierto para la mano izquierda me llevó a querer conocer un poco más de Ravel y así llegó a mis manos la novela homónima de Jean Echenoz. En ella, se cuentan los últimos años del compositor francés. Es una obra pequeña, 120 páginas, que bien se lee en este 2025 como una forma de unirse a la celebración por el sesquicentenario de su nacimiento.
¿Y qué dice Echenoz sobre la amistad de Maurice Ravel y Paul Wittgenstein? Pues lo que dice ha resultado todavía más encantador de lo que podría leer en el fragmento de Monk. Esa será una próxima historia que ya mismo comienzo a escribir. Se llamará: “La zurda de Paul Wittgenstein”. Mientras tanto, no me queda más que cerrar con la apreciación de Echenoz sobre el Bolero. Unas palabras que también valen para la vida misma:
«Cadena y repetición […] Sabe perfectamente lo que quiere hacer, ni desarrollo ni modulación, tan sólo ritmo y transposición. En última instancia, es algo que se destruye, una partitura sin música, una fábrica orquestal sin objeto, un suicidio cuya única arma es la ampliación del sonido. Frase repetida una y otra vez, cosa sin esperanza y de la que nada cabe esperar, he ahí, al menos, dice, una pieza que las orquestas del domingo no tendrán la osadía de incluir en sus programas. Pero todo eso no tiene importancia, sólo está hecho para ser bailado. Únicamente la coreografía, la luz y el decorado permitirán soportar las repeticiones de esa frase».