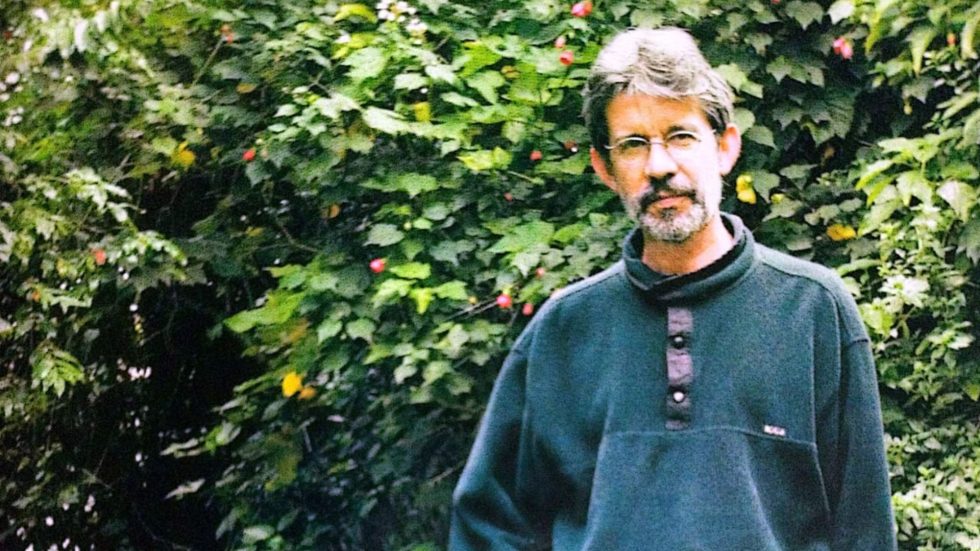Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria… con estos versos de la cosmología Kogui inicia el viaje por la primera novela de Tomás González, esa que cuenta la historia de un hombre y una mujer que en los años setenta decidieron salir del mundanal ruido de la ciudad para internarse en el Urabá chocoano y hacer una nueva vida entre el mar y la selva, sin pensar que allí se encontrarían con otras maneras de habitar, de ver el mundo, que chocarían violentamente con las suyas.
La historia de J., el personaje protagónico de Primero estaba el mar, es de alguna y de muchas maneras, la de un hermano del escritor, que se fue de Medellín cansado de la vida en la ciudad, en un tiempo en que San Pacho, Triganá, Capurganá y Sapzurro —con tierras a precios de huevo— se poblaron de colonos de la región paisa. Esta novela la escribió en Bogotá, ciudad a la que se fue para estudiar Filosofía en la Universidad Nacional. Sin tener un editor de peso. fue la famosa discoteca El goce pagano quien la editó en 1983, cuando él ya se había ido hace rato a vivir a Estados Unidos.
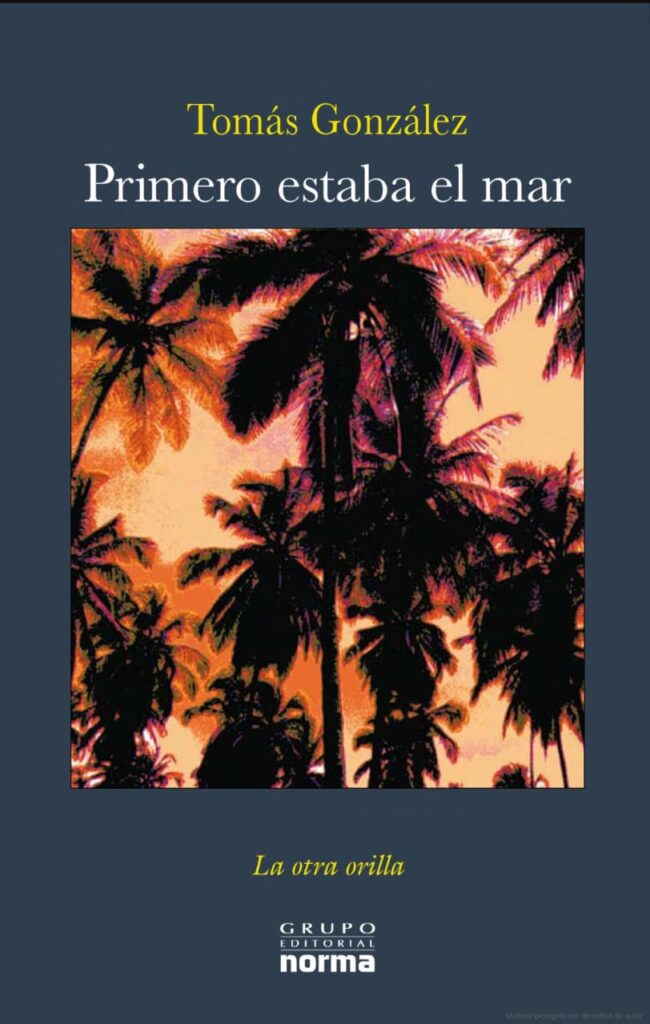
“Yo me fui de Colombia por motivos económicos. En nuestro país no se podía escribir y trabajar al mismo tiempo. En Estados Unidos pude, durante muchos años, dedicarle las mañanas a escribir y las tardes a ganarme la vida”. En dos décadas viviendo en Miami y en Nueva York nacieron las novelas Para antes del olvido y La Historia de Horacio, el libro de cuentos El rey del Honka-Monka y el de poesía Manglares. Mientras, acá, en su tierra, de voz en voz iba creciendo el interés por un autor de prosa exquisita, ensimismada, íntima —que narraba sin lugares comunes una Antioquia aún no permeada por el narcotráfico—, que vivía en el extranjero y que, además, era sobrino de Fernando González, el filósofo de Otraparte.
Su tío está presente en La historia de Horacio, ese relato familiar, de personas que se quieren y que se soportan en medio de ese mundo —entre campesino y urbano— que eran el Envigado y el Medellín que le correspondió vivir. “Elías, uno de los personajes de esa novela, es alguien parecido a él. Para crearlo me leí sus libros, y algunas de las cosas que dice las tomé directamente de ellos. La casa de nosotros quedaba al lado de la suya, de modo que fue una presencia constante y muy importante durante toda mi infancia. Mi recuerdo es el de un señor afectuoso, parecido a mi papá, que hablaba de muchas cosas y todo lo miraba como por dentro”.
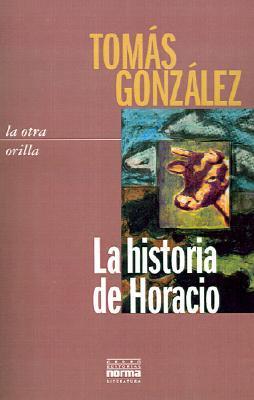
Tomás decide regresar a Colombia en 2002. “Volví porque me había llegado el momento, había condiciones para ello. Para mí era claro desde que me fui que iba a hacerlo”. Aunque no llegó a Envigado, sino a Chía, en Cundinamarca, a la tierra que una de sus hermanas había comprado décadas atrás. Alejado de las ciudades, poco propenso a la exposición mediática, en ese campo siguió escribiendo. Llegaron Los caballitos del diablo, Abraham entre bandidos, La luz difícil —esa historia que da cuenta del profundo amor de un padre por su hijo que está parapléjico y anhela una muerte asistida—, Temporal —que al contrario, nos adentra en la psiquis de dos hijos que desean matar a su padre—, y otros cuatro obras más, que en conjunto lo acaban de hacer merecedor del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas que otorga el Ministerio de las Culturas de Chile. Es el primer colombiano en obtenerlo.
La luz difícil, escrita en 2011 amplió el círculo de sus seguidores. Y seguramente, este premio lo hará aún más. Pero fiel a sí mismo, tal vez no dejará de ser un escritor silencioso, de esos que, como dice el periodista Héctor Rincón, nunca han permitido que les chanten lentejuelas y reflectores, que “no se dejan tocar por la varita siempre lista de la farándula y hacen de su pasión un ejercicio vigoroso pero interno”.
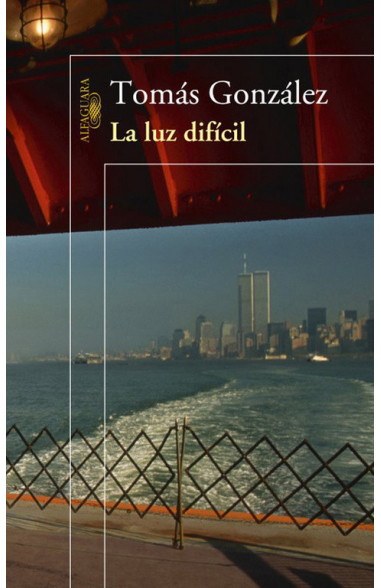
En la primera década del dos mil se solía decir que Tomás González era “el secreto mejor guardado de la literatura colombiana”. Una primera versión de está entrevista es de 2006. La hice para la revista Credencial y el periodista Rafael Baena —que en paz descanse— fue su editor. Aquí la presento casi completa —con mi propia edición— con ocasión del reconocimiento recién obtenido por el escritor, que sigue viviendo en una zona rural, pero ahora habita por los lados de El Peñol, Antioquia.
Da la impresión de que en sus novelas, la familia es una presencia constante, una familia que la desmorona la presencia de la muerte, una muerte que es también la de la naturaleza… ¿por qué son la familia y la muerte tan decisivas en su obra?
La familia es la forma como pertenecemos a la especie. Son muy pocos los individuos sueltos que hay por ahí. E incluso cuando los hay, es la ausencia de una familia lo que los define y los hace extraordinarios. Robinson Crusoe, por ejemplo, en literatura. La familia es la manera como estamos organizados como primates. Por eso, si uno mira en la historia de la literatura casi nunca encuentra obras que no traten de familias. Dostoyevski, Balzac, García Márquez… Donde uno mire.
La muerte, por su parte, es una presencia constante, tanto para la familia como para todo lo demás. Nada existe que no esté acompañado por la sombra de la disolución. Nada que sea nombrable es eterno, ni siquiera la Ilíada, ni siquiera la piedra de El Peñol, ni siquiera el mar. Lo único eterno es aquello que siempre queda a medida que todo va fluyendo; pero eso que permanece, y que no es ni esto ni aquello, no es nombrable. Es la totalidad, el fluir mismo, mientras que todo aquello que no es la totalidad, sino que simplemente pertenece a ella, tarde o temprano va a desbaratarse.
Es en ese punto en que las formas o las cosas están en la transición hacia la disolución donde he situado muchas narraciones y poemas. Y lo he hecho así porque en ese punto hay mucho contraste; la vida es muy intensa y radiante y la muerte muy vasta y oscura.
¿Qué papel desempeña en su vida y en su obra la memoria?
Los años más intensos de la vida humana son los primeros, ya se sabe. Y ésos los viví en Medellín y Envigado. De modo que cuando empecé a escribir, lo hice más o menos por el principio. Se trata de las décadas de 1960 y 1970. Cuando definitivamente me fui de Medellín, me llevé las imágenes de lo que había vivido en esas décadas, y para escribir los diálogos usé el modo de hablar (que es el mismo modo de ver y sentir) de aquellos años.
Ahora bien, el haber vivido tanto tiempo fuera me ayudó a preservar todo eso en la memoria. Como me desconecté de la evolución del habla de Medellín, y también del día a día de sus acontecimientos (y tremendos acontecimientos que fueron) eso ayudó a que el lenguaje con el que salí no se viera demasiado afectado por el paso del tiempo, y tal vez me facilitó plasmar los asuntos que me interesaban.
¿Es nostalgia el sentimiento que guía sus novelas?
Creo que la única novela mía en que la nostalgia juega un papel importante es Los caballitos del diablo. Ésa la escribí en gran parte porque me estaba haciendo mucha falta la vegetación de mi país. Llevaba doce años largos viviendo en mi apartamento de Manhattan, donde el parque más cercano, el Tompkins, quedaba a cuatro cuadras. Y aunque es un parque bastante agradable, con robles enormes y mucha vida, obviamente no es ni medio parecido, por ejemplo, a un cafetal de esos bien espesos y que son infinitos, no en extensión sino en profundidad. La necesidad de estar completamente rodeado de vegetación, y no de ladrillos, fue una de las cosas que me impulsó a escribirla.
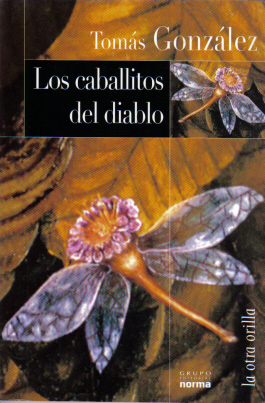
Usted se fue de Medellín (Envigado) antes de que creciera eso que llaman “fenómeno del narcotráfico”. ¿Cómo percibía desde fuera lo que estaba pasando en la ciudad, en su pueblo, con Pablo Escobar y los sicarios?
Como el Apocalipsis o los años de la peste. Un cuadro medieval de nubes azufradas y demonios sueltos: el Imperio de la Muerte. Y es que cuando la gente le pierde el respeto a la vida y a la muerte, es siempre la muerte la que reina. Un descenso muy profundo en el territorio del horror, que incluso se llegó a sentir con fuerza en Miami y Nueva York. Allá alcancé a conocer gente, así fuera de lejos, de los que se sabía que mataba como nada, que torturaba con facilidad; gente que se sentía orgullosa de haberle perdido el respeto a la vida, al sufrimiento y a la muerte. Y eso que aquello era sólo la periferia de algo que tenía el vórtice en Medellín, en Envigado.
Luego volvió a Colombia, al valle de Aburrá, ¿Qué cosa vio, qué cosa percibió distinta?
Ya todo se había calmado un poco en lo que se refería al narcotráfico, me parece. Claro que sólo estuve pocos días aquella vez, y estaba tan asombrado por los cambios que habían ocurrido en 20 años —por las casas que habían tumbado, por los edificios que habían levantado, por el metro, por las avenidas que todo lo habían trastocado— que en esos días en realidad sólo pude sentirme como en una especie de alucinación.
Hay una serie de autores antioqueños, Manuel Mejía Vallejo y Mario Escobar Velásquez, por ejemplo, que vivieron, y se ve en su obra, el paso de lo rural a lo urbano. ¿Usted vivió ese mismo proceso, o que piensa de él?
En el caso mío es más bien al revés: mis personajes van de lo urbano a lo rural. El personaje de Primero estaba el mar sale de Medellín para una finca en Urabá, y ese desajuste del citadino en una finca selvática está en el centro de la historia. Horacio vivió en Medellín y en Envigado y después se fue a vivir a una finquita en las afueras. Lo mismo pasa en Los Caballitos del diablo y en Aguaceros de mayo [cuento incluído en El rey del Honka-Monka]. Pero todo eso se fue dando sólo. En realidad nadie dice “voy a escribir novela urbana” y se sienta a trabajar. Conocí mucha gente que añoraba el campo, yo mismo lo añoraba; además me tocaron los días de los hippies, en que se buscaba un regreso a la vida natural, y todo eso fue lo que apareció en las novelas.
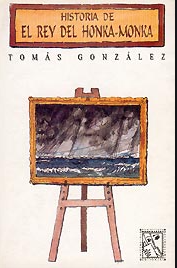
¿Qué herencia le dejó Fernando González, en su vida, en sus novelas?
Él tenía la capacidad de pensar con su propia cabeza y ver con sus ojos propios. Eso era algo que resultaba muy claro de sólo verlo moverse en su finquita, ordeñar las vacas, mirar los árboles y relacionarse con los vecinos. Pero era también muy claro que había leído mucho, por las cosas que decía y por los libros que había por ahí. No se trataba de despreciar los libros y la cultura, ni mucho menos, pues la ignorancia nunca es buena, sino de estar convencido de que el alma de lo que se escribe debe salir de las vivencias propias, más que de lo que se ha leído.
Otra cosa que me impresionaba mucho en su manera cotidiana de relacionarse con el mundo era el respeto inmenso que le tenía a todo y a todos. Era como si en cada cosa, persona y animal estuviera la presencia de lo eterno. Y me gustaría que algo de eso haya aparecido en mis libros.
En Los caballitos del diablo aparecen personajes de sus obras anteriores, e incluso, esa obra parece una conclusión de ese tema de la memoria. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Qué piensa al respecto?
Los Caballitos del diablo es como el reverso o la otra cara de Primero estaba el mar. Es por eso que aparecen personajes anteriores. Y aunque el tema de la memoria en realidad lo traté de manera directa en Para antes del olvido, donde intenté hacer una pintura del proceso de erosión de la memoria, tal vez tengas razón al señalar que ha sido un tema constante. En Primero estaba el mar, por ejemplo, comencé y terminé con un poema de la cosmología Kogui. Es el marco grande donde se sitúa el personaje y su tragedia. También aquí aparece la idea de que lo que es, lo eterno, no es ni esto ni aquello, sino el todo. Las personas que lo escribieron o dijeron lograron contener en muy pocas palabras todo el tiempo, hacia delante y hacia atrás, y todo el espacio. El universo entero.