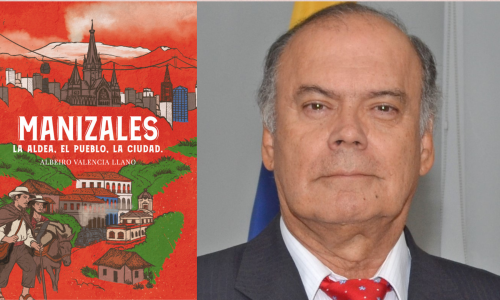Hace unas semanas, mientras planeaba la reseña de Trueque, novela del poeta quinchieño Danilo Calamata, el registro fotográfico de una placa se me volvió un imperativo. En ella, el bardo expresa la nostalgia por su niñez en estos términos: “Se envejeció este niño / Quinchía bien amada / y aún sigue de mi mano / aquella cuerda atada / y voy por tu plazuela / tu Gobia y tu callelarga / arrastrando amoroso / el carruaje del alma / por darle nueva vida / al viejo corazón”.
Al buscar aquella inscripción, como aún no habían retirado los ensambles de la iluminación navideña, no eché de ver que la imagen de la Virgen ya no estaba. La creí oculta tras la tienda en la que habían armado el pesebre y me dije que después volvería para fotografiarla.

Desde entonces me he preguntado por las huellas que narran la historia de mi querida Villa de los Cerros, presentes en algunos monolitos. El primero que evoqué, de granito rosado, estaba al comienzo de la avenida Hermano Torti. Nunca pude memorizar aquello que pretendía inmortalizarse en esas cursivas, a pesar de las muchas veces en que deslicé mi índice intentando leer la hendidura de las letras en la loza. Algún camión lo derribó hace décadas y no nos preocupamos por reconstruirlo de nuevo o trasladar la leyenda.
Cerca de ese que ya se perdió, sobrevive un monumento que nos recuerda la pavimentación de la vía que comunica a Quinchía con La Ceiba: septiembre de 1980, Julio César Turbay Ayala, Presidente de la República, y Enrique Vargas Ramírez, ministro de obras públicas y transporte.



Unas dos cuadras más abajo, en una pendiente que se transformó en jardín, se exhibe una R de piedra entre el césped. Imagino que debió haberse diseñado para recordar la fundación del departamento de Risaralda, hace 59 años. Allí, una loza más pequeña, otorgada por la Colonia de Quinchía en Manizales, destaca y pide honor para “Aytamara, Ocupirama, Opirama, Tuzarma y Capirotama, valientes defensores de su pueblo en el año de 1557”. La pequeña pieza está fechada en 1984, un año antes de que se nos diera el reconocimiento por ser el municipio más lindo de Risaralda.
Otra placa que dejé de ver, desde que la alcaldía ocupa el nuevo edificio, homenajeaba a los soldados quinchieños que lucharon en Corea del Sur. ¿Quiénes eran? ¿Los recuerdan sus familias? ¿Se conservará aquel homenaje? ¿En dónde?
Pues bien, reconstruyendo esa cartografía de mármol y granito, me sentí como el historiador urbanístico del que me hablaran en La Habana: un historiador pagado por el Estado, cuya misión consistía en inventariar el patrimonio arquitectónico y explicarlo a los turistas y a los habitantes más jóvenes para que no se perdiera.
Sí, no solo el vivir en Quinchía durante más de cien años me da la autoridad para serlo. Bueno, quizá exagero un poco la cifra para parecer un poco más joven, pero no puedo decir otra cosa cuando reviso el árbol genealógico y me doy cuenta de que, de aquí de este suelo, no nos hemos movido mayor cosa. Acaso mis abuelas que dejaron la ruralidad para establecerse en el casco urbano, pero no ha sido más.

Digo que no solo la edad me merece esa distinción ni la lectura atenta de los libros de nuestro historiador, Alfredo Cardona Tobón. Tampoco es que yo sepa quién es quién. Veo a mis coterráneos en Pereira y Manizales y no puedo saludarlos con la fraternidad que podría hacerlo porque olvido sus apellidos y parentescos. Pasaré por orgulloso, mas, pocos saben que a quienes recuerdo es a sus abuelos cazando armadillos y desenterrando guacas, huyendo de enredos políticos y familiares en la soberanía del Cauca y en la grande Antioquia. Mil veces he tenido que fingir que sé de quién me hablan porque la verdad soy distraído para asociar apodos y rostros. Algo que resulta clave en la vida en los pueblos y para lo que no tuve tiempo por andar metido en la biblioteca.
Sin embargo, insisto, me sé cada una de las casas porque de niño y adolescente, acompañé a mi papá a entregar los “cheques” del agua. Sí, él cargaba el centenar de facturas del acueducto, se paraba en una esquina, me explicaba cómo debía yo desempeñar mi oficio y se quedaba verificando que yo deslizara en cada casa el recibo correspondiente. Además, con él registré la cantidad de metros cúbicos consumidos como lo señalaban los contadores. A veces era él quien se agachaba y me leía la cifra para que yo la anotara y en otras ocasiones era yo quien dominaba el terror de encontrarme una tarántula o un sapo, y entonces le dictaba la pulsación del medidor.
Por eso, para esta nota, había pensado en la Virgen que desde hace unos años está entronizada en el parque La Pola. Tanto ella como el Cristo Rey en la piedra del cerro Gobia, habían sido testigos de las varias, y a veces lentas, transformaciones de mi pueblo.

Al Cristo lo desmontaron de entre las torres de la iglesia cuando la remodelación de los años noventa y se lo llevaron al cerro, cuyo pedestal hicieron los muchachos del colegio en sus horas de servicio social.
Y la Virgen, según el relato de Omar Ramírez, director de la Casa de la Cultura, presidió la antigua cárcel que funcionó en el municipio. Cuando fui a buscarla me enteré de que el gran samán del parque estaba enfermo y que esto ha obligado a un control de parásitos que incluyó cortarle sus ramas, retirar la imagen y demoler el pedestal, ante el riesgo de que sus magníficos brazos cayeran sobre la estatua de yeso o las carnes de algún parroquiano.
Yo quería incluir la foto de Nuestra Señora porque, al escribir sobre el Quinchía que he visto marcharse, quise narrar mi visita a dicho sitio de reclusión. Muchos quinchieños la olvidaron ya y otro tantos ignoran que alguna vez existió. Aparece en la novela de Israel Agudelo Castro pues allí llevan detenido al protagonista, un joven intelectual de izquierda que en los potreros del cerro lee poetas y filósofos. Cuando trato de explicarme qué hacía yo allí, me parece mentira haber entrado. En mi memoria la única certeza que tengo para aceptar que aquello fue realidad y no imaginación, es la presencia de la hermana Dania. ¿Nos llevaron a los niños de la Infancia Misionera para cumplir con la obra de misericordia? ¿Acompañábamos al padre Rodolfo con Laudice, mi catequista? Las imágenes son pocas y precisas: una pared alta y las rejas de las celdas. ¿Eran tres? ¿La hermana Dania cantó acompañada de la guitarra como cada domingo? Nunca vi clases con ella, ni con ninguna de las Misioneras Catequistas porque yo estudiaba en otra escuela, en el Núcleo, y ellas enseñaban a los del Niño Jesús. No obstante, cada viernes en esos salones, ella me enseñaba alabanzas, historias bíblicas y las vidas de Francisco y Teresita.
Quizá mi curiosidad por escribir y leer sobre religiosas comienza allí, cuando, asido de la mano de una mujer que cuidaba de mí, la eternidad del fracaso se redimía, durante un instante, con el bálsamo de su voz. Sí, se me envejeció el niño y todavía me quedan cuatrocientos años más por vivir.