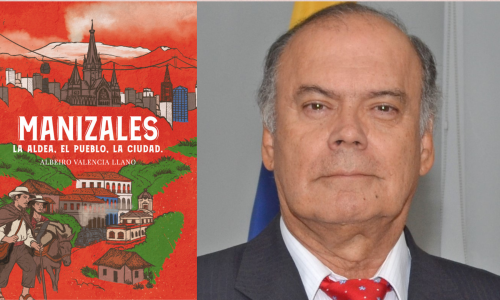En este diciembre de 2025 gravitan, en las declaraciones presidenciales, en las emisoras, en internet, en las radios del trasporte público, la presencia de dos personas que nacieron en Venezuela y se hicieron héroes en Colombia: Simón Bolívar y Pastor López. El primero, el de nuestras guerras de independencia, el que «tenía las piernas cascorvas de los jinetes viejos», ha sido invocado en respuesta a las amenazas de intervención militar de Trump. Las palabras y audacias de Simón reviven como un escudo del cual aferrarnos para no sentirnos tan extraviados en la historia. El segundo, compositor de cumbias y porros, logró que sus sones se volvieran la banda sonora de una de nuestras obsesiones nacionales, las nostalgias de fin de año. La rumba, tal vez, revive para consolarnos ante los delirios de una agresión bélica. Las cabañuelas se han adelantado para advertir un hecho sin precedentes: el clima de diciembre y el de la geopolítica latinoamericana se calientan al mismo tiempo.
Trump afirmó: “Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada que jamás se haya reunido en la historia de Sudamérica”. Estas no son apenas palabras arrogantes de un gringo bien artillado, es la tentativa por demoler cualquier principio de soberanía y, de paso, llevarse por delante el germen de multilateralismo existente. Si los gringos se nos meten al rancho puede suceder algo semejante al genocidio en Gaza. Ya percibimos algunos síntomas: la indolencia de los gobiernos del norte global y la impotencia de los organismos internacionales. Será martillado un clavo más en el ataúd de Naciones Unidas, que agoniza por su propia incapacidad de interponerse ante lo injusto y lo macabro. Por suerte hay vecinos dispuestos a mediar. Claudia Scheinbaum convocó a países de América y de otros continentes para buscar una salida pacífica bajo los mecanismos diplomáticos. Lula, por su parte, llamó desde el Palácio do Planalto en Brasilia a la Casa Blanca. «Esta es una zona de paz. Evitemos una guerra fratricida» le dijo a Trump y lo convidó a dialogar.
Pero nuestro incorregible sesgo de negatividad, ese que nos hace ver que todo está hecho una mierda, nos hace pensar que las vías diplomáticas no darán resultado. ¿A qué podemos recurrir? Probablemente seguiremos invocando las voces de los muertos, la de Bolívar y la de Pastor López. Tal vez alguien se acuerde de otro muerto, José María Vargas Vila, el anticlerical, el anti-yanqui, el «procónsul de la ira» y de su libro Ante los bárbaros. El Yanki; he aquí al enemigo (1930). No faltará la persona que nos recuerde que ante una intervención norteamericana podemos contar con un aliado incondicional, siempre presente ante las invasiones bárbaras, el zancudo transmisor de dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. Emergerá de las entrañas de la historia, y de la memoria popular, aquella frase atribuida a Vargas Vila: «El Zancudo, el único contra quien el gringo jamás pudo».
Pero si el zancudo no logra doblegar, con su virulencia, las tropas norteamericanos, ¿qué hacer?, para utilizar una pregunta de Lenin. Una posible respuesta colombiana sería «hagamos buñuelos que al freírlos se giran solos». Esta respuesta por sí sola habilita un tema para la imaginación artística, la trama de una novela o de un filme sobre cómo sería un escenario bélico en plena parranda de fin de año. El desembarco de escuadrones equipados que, ante la coyuntura decembrina, nos obligan a apelar a la fiesta y a sus efectos curativos. ¿Es la fiesta un camino posible capaz de revertir la metamorfosis trágica de la guerra?
Como nos lo enseñan bien los bailes de maloca de los pueblos indígenas murui-muina, bora, nonuya, andoke y muinane de la Amazonia, festejar es un arte movilizador de valores sociales, solidaridad, cuidado recíproco, ayuda mutua. Bailar y danzar pueden transformar la disposición agonística de los guerreros. Los cuerpos feroces pueden convertirse en cuerpos que se rinden ante los placeres del encuentro celebratorio. Las fiestas de maloca tienen el poder de transformar la peligrosidad de la guerra en encuentro festivo. Las celebraciones colectivas, viéndolas desde los conceptos indígenas, actúan como formas de rechazar lo atroz. El festejo sería propiciatorio de potencias políticas, capaces de ahuyentar los peligros de la muerte.
Pero para que eso ocurra, como bien explican los murui-muina, los cuerpos de los soldados deben ceder a la invitación, estar dispuestos al agasajo, aceptar el hecho compartido de recibir los bálsamos del jolgorio. Si esto ocurre, será posible alterar la concepción que tendrán de nosotros, que es la misma que tuvieron con la población de Irak y de Afganistán, bichos extraños y siniestros que merecen el exterminio. La coordinación de nuestras tácticas, por lo tanto, debe enfocarse en espantarles esa concepción, deshumanizada y contaminada por la pasión triste de la guerra, de los otros — que seríamos nosotros.
Así que mejor que nos agarren enrumbados, recibiendo las vibraciones a todo volumen del chucu-chucu y con los buñuelos recién fritos para conjurar las invasiones bárbaras. La parranda como acuerdo posible. Quizá los invasores sucumban ante los poderes de la juerga, exorcicen su animadversión imperialista y se entreguen a los encuentros incruentos. Luego los reporteros de guerra tendrán que escribir que lo que parecía una conflagración repleta de atrocidades, el infierno entre bosques húmedos, se convirtió en un encuentro «Sin novedades en el frente», en el que no se reportaron bajas enemigas. Aunque, para sorpresa de la prensa internacional, sí pudo registrarse un hecho insólito en las operaciones de ocupación: gente desarmada cantando juntos Déjenme vivir la vida.. de Rodolfo Aicardi y La Típica.