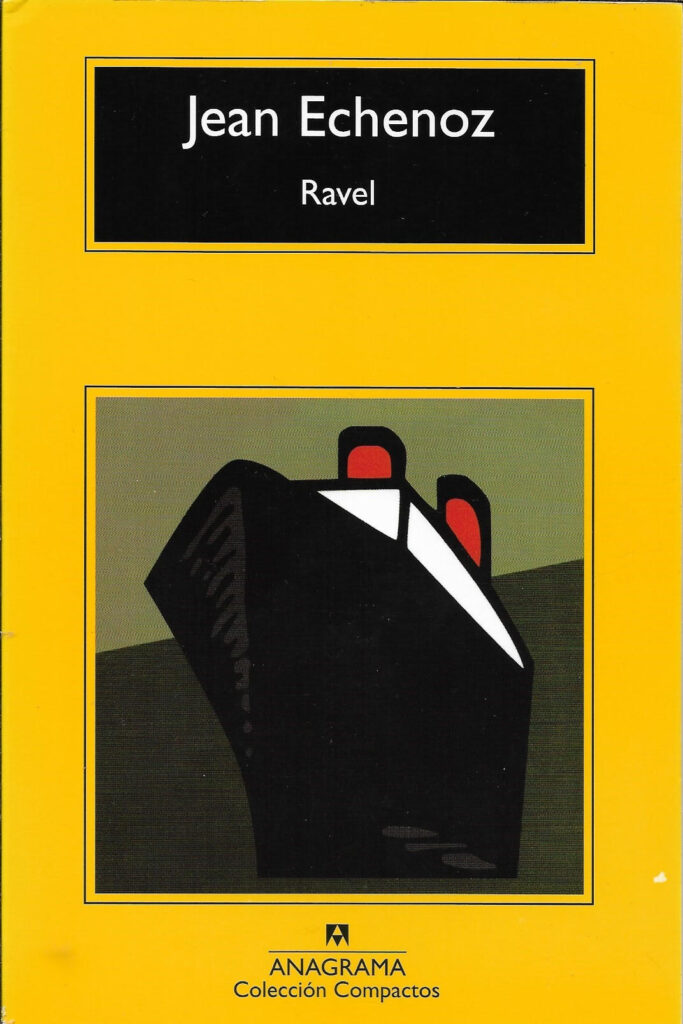Hace unas semanas escribí aquí, en Barequeo, sobre mi acercamiento al concierto que Maurice Ravel compuso para Paul Wittgenstein (La izquierda de Maurice Ravel). Conté en esa ocasión que la depresión después de la cuarentena y el trabajo remoto asociado a la pandemia, no me permitió volver al aula como el profesor que lograba ser hasta marzo de 2020. Precisamente, ante una frustración que cada día se hacía más evidente, la conversación con la compañera de química, con Maricela, no sólo me llevó a terapia sino a buscar de nuevo la literatura que quería hacer y no los artículos para posar de experto en educación a los que me estaba aplicando. En el relato de hace unas semanas me salté una explicación a la que hoy intentaré darle curso, antes de retomar el hilo con los queridos Paul y Maurice.
Desde que leí por primera vez la novela de Orlando Mejía Rivera, Pensamientos de guerra, se convirtió en una de las obras con las que siempre he querido dialogar. En ella aparecen tres temas que son de todo mi interés: la preocupación por las palabras, la invocación desesperada de Dios para comprender la vida y la realidad corporal de los compañeros que se aman. Entonces, recordando que en una de las visitas a la Biblioteca Municipal de Quinchía había visto un ejemplar de los Diarios secretos de Wittgenstein, la visité con el objetivo de pedirla en préstamo. Sumé también la biografía de Monk y bueno, ahí fue donde encontré la cita por la que conocí el concierto para la mano izquierda.
Quiero volver sobre Paul Wittgenstein porque en la ocasión anterior, emocionado al hablar de Ravel, me olvidé de esas primeras interpretaciones que no fueron nada afortunadas. Retomemos: Paul Wittgenstein, hermano de Ludwig, el filósofo vienés, está en el frente polaco defendiendo el imperio austrohúngaro de la avanzada rusa. Cae herido, es tomado como rehén y pierde su brazo derecho. Su carrera de concertista parece venirse a menos. Sin embargo, el carácter aristocrático de Paul le impide experimentar la derrota. Así que una vez regresa a casa, se aplica con disciplina y constancia (nueve horas diarias), para ejecutar con una mano, lo que antes podía hacer con las dos.
Conocer más de Paul me llevó a La familia Wittgenstein, una biografía de Alexander Waugh (1963), publicada por primera vez en 2008 y reimpresa en 2022. Es una historia apasionante en la que están presentes la enfermedad, el suicidio, la locura, la mística, la incomprensión y la solidaridad. Como en toda buena familia. En la obra abundan esos detalles que detienen la lectura exigiendo un poco más de reflexión. Pienso por ejemplo en la carta que Ludwig escribe a su hermana Hermine: «Somos ladrillos demasiados duros y afilados a los que resulta difícil encajar sin fisuras […] solo somos sociables entre nosotros cuando estamos disueltos entre amigos». (¿Cuándo se asomará a nuestras librerías Los Wittgenstein, una familia en cartas?).
Pues bien, gracias a la apasionante historia que reconstruye Waugh, pude hacerme a la idea de un Paul que, al regreso del frente de batalla, se convierte en la cabeza de la familia. Será él quien ayude a sortear las diferentes crisis económicas en la década del 20, así como también estará pendiente de sus hermanos, en especial de Ludwig; más después de que este se negara a recibir la herencia familiar y se fuese de profesor rural. Una empresa fallida sobre la que vale la pena volver en algún momento también.
Sobre su vida íntima es poco lo que se puede asegurar. Después de la exitosa gira musical que tuvo por los Estados Unidos en 1928, los cineastas de Hollywood le propusieron hacer una película sobre su vida y él se negó sin siquiera pensarlo un poco más. Uno de sus sobrinos, Ji Stonborough aseveró sobre él que «llevó dos o tres vidas de las que nosotros, la familia, no conocíamos más que una».
Pese al hermetismo querido por el propio Paul, lo que no escapa para el biógrafo familiar es la imagen entrañable que conservaron sus alumnos, así como lo poco práctico que parecía ser con sus cosas y cierto «despiste». Lo que le otorga cierto candor.
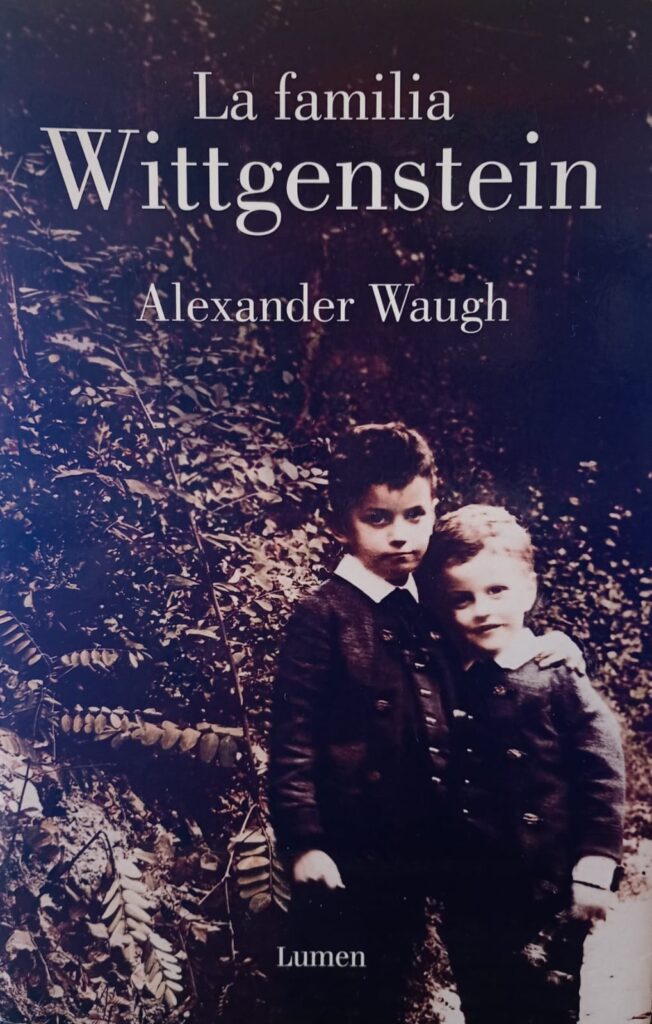
Waugh, que estudió música y que ha sido crítico de ópera desarrolla el conflicto Paul-Maurice que no abordé antes. Para 1923, Paul Wittgenstein recoge los encargos musicales (muy bien pagados) que hizo a Paul Hindemith, Erich Wolfgang Korngold, Franz Schmidt y Sergei Bortkiewicz. Su carrera va en ascenso, las piezas compuestas para él y el prodigio que él representa conmocionan Europa. Así se llega al año de 1929, en el que Ravel y Wittgenstein se conocen y convienen lo que llegará a ser el concierto.
En menos de dos años, la obra es estrenada en Viena el 5 de enero de 1932. Si bien, el público la recibe bien, entre los dos comienza un pulso ante los cambios que en las partituras introdujo Paul. Para Maurice, habían demolido su obra, «se habían eliminado algunas líneas de la parte orquestal para incorporarlas a la parte solista, que las armonías habían cambiado, que se habían añadido partes, que se habían suprimido compases y que al final, en la cadenza de cierre, se había agregado una serie de grandes arpegios de nueva creación».
Echenoz, en su novela sobre Ravel reescribirá el recuerdo de la pianista Marguerite Long (también recogido por Waugh), de esta manera:
Ravel se acerca lentamente a Wittgenstein, no se le ha visto semejante cara desde que fue a hablar con Toscanini. Pero esto está mal, dice fríamente. Esto está fatal. No es esto en absoluto. Escuche, intenta defenderse Wittgenstein, soy un viejo pianista y, francamente, esto no suena. Pues yo soy un viejo orquestador, contesta Ravel con tono cada vez más gélido, y puedo asegurarle que sí suena. El silencio que se hace en la sala antes estas palabras suena todavía más fuerte. Malestar bajo las molduras, apuro entre los estucos. Palidecen las pecheras de los esmóquines, se paralizan los bordes de los vestidos largos, los maîtres d’hôtel se contemplan los zapatos. Ravel se pone el abrigo sin decir palabra y abandona prematuramente la casa, arrastrando tras él a Marguerite, desesperada. Viena, noche de enero, un tiempo de perros pero tanto da, Ravel despide el coche puesto a su disposición por la embajada y, decidiendo hacer un poco de marcha por la nieve para calmarse, regresan andando al hotel.
Será un año de intercambio epistolar en el que cada uno alegará desde su posición lo que debe ser el concierto. Los intérpretes no deben ser esclavos, asegura Paul. Los intérpretes son esclavos, insiste Maurice. Un año tendrá que pasar para que Paul ceda y Maurice pueda escuchar, el 17 de enero de 1933, la pieza que él compuso, aunque, de nuevo es Echenoz quien lo reconstruye:
Ravel en apariencia indiferente a todo ello se mantiene ante el atril, marcando el compás y, como siempre cuando dirige, trabándose un poco en sus movimientos. No parece estar en absoluto presente. Además, del hecho de que su batuta pase de la mano derecha a la izquierda cuando vuelve una hoja de la partitura, puede inferirse que ya no dirige la obra de memoria.
Han pasado ya tres años en los que sigo buscando el diálogo con Pensamientos de guerra. Tramas van, tramas vienen. Personajes aparecen y se disuelven. Lo que sobrevive, hasta el momento, es la música del concierto para la mano izquierda.