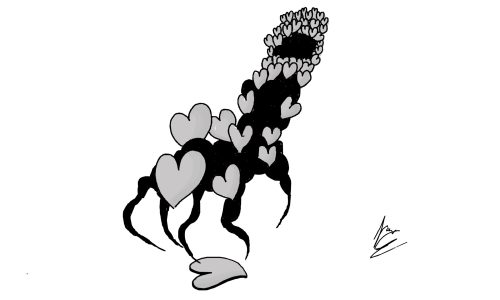Por Santiago Rincón Valencia
Ese día nos picó en el colegio la avispa pecadora. Yo estaba en octavo grado, ya era considerado un chico católico que se confesaba con los curas del colegio para poder comulgar; que sabía recitar la misa de memoria sin problema y me sentía todo un papa Francisco; que veía la Pasión de Cristo y me conmovía cómo trataban cruelmente a Jesús.
Me gradué del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora (LANS). Al ser un colegio de la arquidiócesis, la tradición era asistir a una misa semanalmente. A nosotros nos tocaba los viernes en la mañana.
Sin embargo, era una tortura asistir a la eucaristía, tal vez para nuestro ser hiperactivo que llevábamos por dentro. Y así fue que se nos ocurrió la idea: venga, y si no vamos a misa y echamos pa la biblioteca.
Por supuesto que era obligatorio ir a la misa, pero nosotros fuimos resabiados. Sonaba peligroso pero emocionante tener que escondernos.
Se acabó la clase o el recreo y, en vez de dirigirnos al auditorio, nos metimos al baño, mientras que los otros compañeros iban a celebrar la fiesta de Dios.
Necesitábamos esperar un rato para que el profesor no nos cogiera in fraganti. Listo, nos quedamos callados por unos segundos en los inodoros, hasta que bajamos y abrimos la puerta de la biblioteca sin problema.
Era un sitio tranquilo, en donde lo único que nos observaba eran los lomos de los libros. Hablábamos pasito entre los siete compañeros. Temíamos que después pasara un portero del colegio y nos pillara adentro. Mostrábamos una sonrisa maliciosa, de chicos corrompidos.
Lo siguiente era esperar que terminara la eucaristía para irnos a nuestras casas.
Empezamos a escuchar murmullos que aumentaban: era el grupo de grado décimo que venía para la biblioteca a la hora de lectura con el profesor de español.
Marica, qué hacemos. Salimos volados a escondernos cinco en un armario y dos en otro. Abrimos la puerta metálica con brusquedad y nos metimos. Fue un acto inconsciente. Apenas cabíamos. Nos tocaba torcer los pies para acomodarnos. Por fortuna, la puerta del armario tenía una rendija que nos permitía ver qué pasaba en el exterior, ahí donde los 25 estudiantes habían entrado con el docente.
Nuestras caras suplicaban silencio, porque nos daba risa tímida. Ya los estudiantes se sentaron y la sala permanecía en silencio. Nos tocaba hablar pasito.
Hacía un calor infernal mientras pasaban los minutos.
La unión de los cuerpos estaba haciendo efecto.
Nos dolían un poco las piernas y nos reacomodamos.
Miramos por la rendija. Veíamos a los estudiantes leer mientras se miraban entre ellos. El profesor caminaba con tranquilidad con las manos atrás y a veces miraba para la calle.
¡Puuuuum! Se cayó algo en el otro lado del armario. Todo por culpa de un compañero que se recostó tanto que hizo caer las repisas del armario. Ahí me cagué del miedo. Ahora sí nos pillaron. En ese instante, miramos cuál fue la reacción del profesor y de los estudiantes.
Solo uno le dio importancia y le dijo al profesor que sonó algo extraño en el armario. Ahora sí, a parir micos: vimos cómo se acercaba el profesor al armario.
Lo primero que hicimos fue recoger todas nuestras fuerzas y forzar la puerta para que no la pudiera abrir.
Pero el profesor solo realizó una acción: tratar de fisgonear con su mirada por medio de las rendijas desde unos dos metros atrás. Nosotros sentimos su mirada, pero él no podía vernos. Desistió la curiosidad y, finalmente, pudimos respirar. Parecíamos reteniendo líquidos.
Habían pasado 20 minutos. Todavía faltaba. El día traía un bochorno desesperante. Y lo fue, cuando sentimos un olor pestilente, era un pedo que no supo retener su organismo. Fijo lo hizo de maldad. Juuuum. El deseo de reírnos duro era enorme, pero el miedo a que nos pillaran era más grande.
Pero apretamos el culo de nuevo cuando apareció nuestro director de grupo en la biblioteca. Ahí viene César, ahí viene.
A echarnos la bendición. César le dijo al profesor que iba a sacar unas cosas del armario donde estábamos, y sentimos que sus pasos silenciosos nos retumbaban por dentro. Se acercó. Chito, chito.
Abrió la otra puerta. Vio que las repisas estaban caídas y le dijo al profesor. Todo por culpa de nuestro amigo que pensó que ese armario resistía su cuerpo.
Hurgaba y hurgaba. Después agarró una bolsa negra, cerró la puerta y se fue. Uuuuuuf, respire, mijo, respire. Ya se fue.
Nos quedamos en silencio, nos mirábamos con deseos de terminar el sofoco, hasta que sonó la campana por fin. El grupo salió de la biblioteca y nosotros pudimos volver a sentir el aire libre. Tanta vaina por evitar una misa eterna.