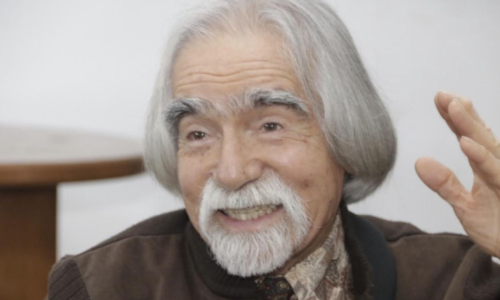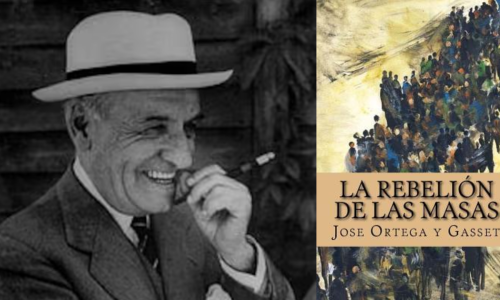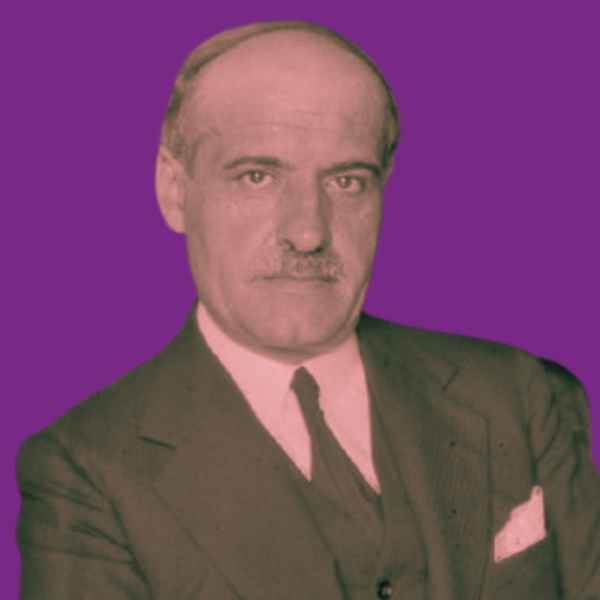Las ballenas jorobadas que andan por los mares del mundo son colombianas. Entre julio y octubre ellas recorren medio planeta para llegar hasta la Ensenada de Utría a tener sus crías. Los primeros días de los ballenatos transcurren en las aguas saladas y tranquilas de esa reserva natural colombiana que, a mitad de camino entre los municipios chocoanos de Nuquí y Bahía Solano, es considerado el accidente geológico más importante del Pacifico: una fractura que hace miles de años permitió la entrada del mar a la tierra formando una especie de autopista de agua que tiene siete kilómetros de largo y medio de ancho.
Con sus bosques de manglares, sus formaciones coralinas, algas marinas y nutrientes, Utría es una especie de guardería de muchos de los animales marinos que habitan este mar que, por su difícil acceso, sus torrenciales lluvias, sus cielos grises, su luz opaca y sus bravas olas, es menos mediático y turístico que su hermano el Caribe. A los visitantes no se les permite recorrerla toda, pero basta adentrarse uno o dos kilómetros por el hermoso puente de madera construido sobre el manglar para apreciar su belleza, el poder que emana.
Quienes lo visitan por estos meses de migración de las ballenas pueden disfrutar de los saltos y los juegos con sus crías, pero quienes van en diciembre y enero tampoco salen defraudados con la vista de esa selva que cubre sin respiros las montañas de la Serranía del Baudó. Tanta madera, tanto cielo gris, tanta lluvia cayendo sobre las hojas, sobre las aguas, crean una constante penumbra a lo largo de la ensenada y uno se siente ínfimo ante tanta inmensidad en la que es fácil desaparecer sin dejar rastro.


No es casualidad que hasta hoy no se sepa nada de los 35 guerrilleros del M-19 que en febrero de 1981 llegaron hasta allí, hasta las playas de la Ensenada de Utría con el propósito de caminar sin ser vistos hasta la cordillera Occidental por los lados de Antioquia y Risaralda. Dice Darío Villamizar en su libro Crónica de una guerrilla perdida: la historia inédita de la columna del M-19 que desapareció en la selva del Chocó” que los animaban las ganas de hacer una revolución armada para cambiar el país pero no estaban preparados para sobrevivir a un territorio tan difícil. Se los tragó la manigua y todo lo que también contiene: comunidades indígenas, tropas del ejército, otros grupos armados.
Para ir a Utría es necesario viajar a Nuquí o a Bahía Solano. Y como ambos municipios tienen tantos atractivos lo ideal es poder conocer los dos. Desde Bogotá y Medellín hay vuelos diarios hacia ambos, por eso es posible llegar por un aeropuerto y regresar por el otro. El traslado entre las dos poblaciones se hace en lancha, un viaje de dos horas viendo los selváticos acantilados que ahora, a diferencia de finales de los 90 y comienzo de este siglo se pueden recorrer sin problema.
En ese tiempo abundaban los secuestros. Y a los altos costos, y a las dificultades de acceso, se sumaba ese peligro, el de caer en una pesca milagrosa de las FARC o el ELN, como le sucedió a muchos extranjeros, o a los 27 trabajadores de la Asociación Regional de Pescadores del Valle que fueron retenidos por días y hasta meses por diez sujetos armados y vestidos de civil, que luego se supo eran del Frente Cimarrón del ELN. Ahora, sin el temor de ser secuestrado, vale la pena conocer este paraíso que tal vez sea un poco más costoso que Cartagena pero que tiene mucho que ofrecer.


A Nuquí no se va a broncearse ni a desfilar en traje de baño a lo largo de la playa. Es un viaje diferente, más íntimo, de contemplación y contacto con la naturaleza. Pero a pesar de lo agreste y precaria que es la región, cuenta con una buena oferta de rústicos hoteles con cómodas cabañas, gastronomía de muy alto nivel, horas de buceo y recorridos a lugares inimaginables. Para los que se quedan en el pueblo, un paseo imprescindible es cruzar en canoa el río Nuquí para caminar por la gigante Playa Olímpica forrada en millones de conchas de caracol. O irse a ver a los niños del pueblo disfrutando de su deporte favorito, primero o después del fútbol, el surf.
Allí se ha logrado que este deporte no sea solo para ricos. Tienen el Club de Surf Tiburones de Nuquí en el que se dan clases de surfeo. Las tablas se las ganan reciclando, ese es el premio por hacerlo, por recoger botellas de plástico, y no arrojarlas al mar. Los que no están inscritos hacen sus tablas piratas con las tapas de las neveras de icopor o las maderas de las camas. Lo cierto es que pueden ser hasta más de cien niños afros los que les gusta surfear, algunos ya son profesores, otros profesionales y han ido a concursos internacionales.
Casi el 78% de los 17 mil habitantes que tiene Nuquí son afrodescendientes. El resto son indígenas. Pueden verse mestizos antioqueños o de otras regiones del país pero no es un número significativo. Esta cercanía, juntanza de dos etnias, ha llevado a que unos adopten prácticas originarias de la otra. Una de ellas es la minga, ese ejercicio comunitario que consiste en unirse como como comunidad para lograr un objetivo, que en el caso de este pueblo, ha sido para construir barrios, calles, obras para el servicio público.


La palabra minga, en quechua, significa reciprocidad. Y en Nuquí si que ha dado resultados. Los primeros barrios se hicieron así, en convite, todos aportando. Y también, a punta de mingas se construyó el acueducto, el aeropuerto y cada vez que se necesita abrir una calle, destaponarla, cualquiera de la comunidad puede convocar una y se ponen de acuerdo: uno pone las palas, otro la comida, otro la bebida, se arman los turnos de trabajo y se va manteniendo en pie un pueblo acostumbrado al olvido gubernamental.
El actual gobierno nacional acaba de lanzar el proyecto Misión Nuquí, que busca articular esfuerzos de entidades públicas y privadas para transformar esta región desde la educación, la salud, el turismo, el reciclaje y el agua. Entre las acciones que se harán está la visita a Corea del Sur de jóvenes nuquiceños para un intercambio cultural de saberes ancestrales y músicas del Pacífico Norte colombiano, la entrega de una biblioteca escolar conectada a la red, y entre otras, la capacitación de decenas de emprendedores que ofrezcan a los viajeros experiencias bioculturales únicas.
Nuquí tiene con qué ser potencia turística en el mundo. Conformado por ocho corregimientos y seis comunidades indígenas, cuenta con una zona de termales, con enormes cascadas, playas de color blanco, y otras que en las noches son iluminadas por el plancton, ríos que se pueden navegar en neumáticos hasta caer al mar, y con otros —como el Jovi— transparentes para navegarlos en canoa o en algunos tramos a pie. Las cocadas, los camarones apanados, el atún en todas sus preparaciones, los diversos sabores del viche, ese trago ancestral y artesanal destilado de la caña de azúcar, las noches oscurísimas y estrelladas y los aguaceros torrenciales —y fugaces— que más que asustar, conmueven, y también le suman a esa belleza inconmensurable que atrae, tanto a las ballenas jorobadas como a cierto candidato que evadió su responsabilidad al ir a verlas.


.