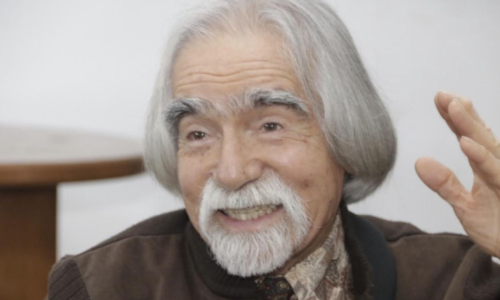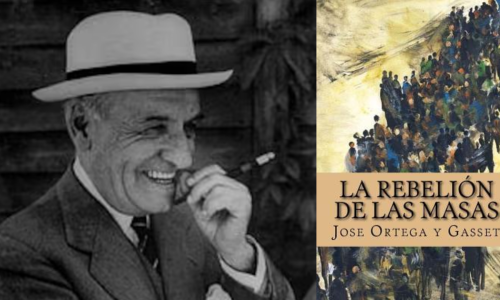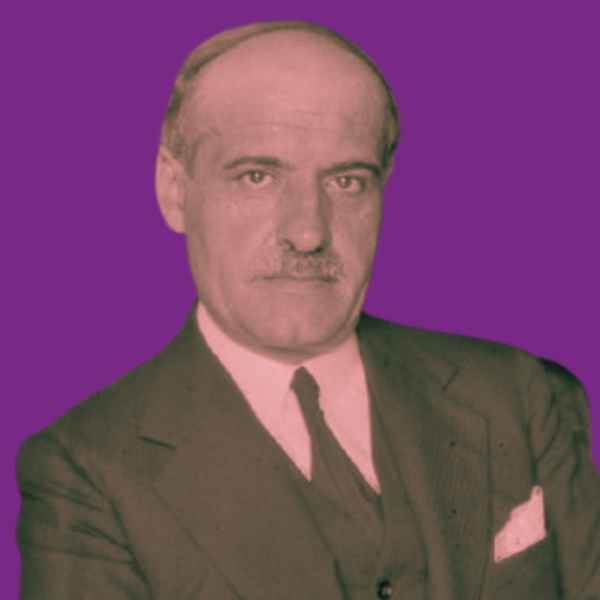Una: De todo, menos de poesía
El gran poeta y editor Harold Alvarado Tenorio se queja de que algunos antecesores y colegas suyos, vinculados con las revistas sobre poesía, eran “fachos” y “camisas negras”. Otro más habría escrito un larguísimo ensayo alabando las inexistentes virtudes de un poeta regular, con tal de que a su hija le diera un cargo la editorial con la que el elogiado autor tenía algún vínculo. Y lo logró. Sobre otro poeta y editor afirma que “se dice” que era amante de ciertas mujeres mayores que le lograban relaciones, figuración y dinero para su manutención. De Mario Rivero contaba que “se sabe” que cobraba por publicar las obras de los poetas en su revista; y que hacía imprimir solo 30 ejemplares en una imprenta de tipos de cajón; le daba 10 ejemplares al autor, ubicaba cinco en cada una de las dos librerías importantes que vendían libros de poesía en Bogotá, guardaba dos para su archivo, y las demás las quedaban en un sótano. Ahora los ejemplares que no circularon están —dice— en la bodega de una gran librería de viejo que hay en la capital. Las faltas de los editores de revistas no terminan ahí, pues —al parecer— los artículos que uno de ellos escribía sobre la obra de otros poetas los escribía realmente su mujer o amante —ella sí intelectual— pero se publicaban como de autoría de él. Y de la recordada librería bogotana, la Bucholz, explicó que era como un “lavadero de dinero” producto del expolio a los judíos, de contrabando de repuestos de aviones y de otros dineros de los exnazis en América. Por eso “el que no robara libros allá era porque no quería”, pues no había controles. Una conocida suya entraba con un batón amplio con unos bolsillos especiales, y salía “embarazada” de costosos libros, que vendía luego a bajo precio en cualquier parte de la capital
Dos: De palabras, ideogramas y política
El mismo viejo y letrado vate, Alvarado, recuerda que las revistas de poesía son reflejo de lo letrados que son los pueblos y sus dirigentes. Recuerda que en la China de los años 90 se editaban 800 revistas de poesía. Y que un presidente como Xi Ji Ping conoce al menos 14 mil ideogramas en mandarín, mientras que en Colombia los dos recientes presidentes —Santos y Duque— no manejaban más de unas 200 o 400 palabras en español. Finalmente, reconoció que poder publicar revistas de poesía en Internet es una gran ventaja, la alternativa para los poetas.
Tres: De gestión y optimismo
El joven y muy formalmente vestido gestor cultural Julián David Correa explica que su misión es destacar las otras realidades del país diferentes de los relatos sobre las violencias, las víctimas y sus historias. En su obra Mundos Posibles demostraría cómo la cultura de Colombia es muy rica, con muchos componentes, experiencias estéticas entretenidas y divertidas que merecen ser contadas. Y promete además que seguirá publicando un libro cada año, sobre estas temáticas. Debo confesar que lo que me llevó a escucharlo fue que confundí su nombre con el del editor Juan David Correa, quien sí había figurado por haber sido Ministro de Culturas del actual gobierno hasta hace unos meses. Luego me convenció de permanecer entre los diez presentes en el auditorio el hecho que el autor reconoció que en otros lugares lo habían confundido con ese personaje, por la similitud de sus nombres. Este —para mí— desconocido autor renueva los optimismos por el país y sus culturas, y por publicar un libro anual.
Cuatro: De pequeñas grandilocuencias
Un libro menor de Humberto de la Calle, personaje muy conocido en el país político, da pie para se hable con él no sobre sus ficciones, sino de las realidades sociopolíticas del país. Pero en especial, su presencia le ofrece al moderador la oportunidad de lucirse con comentarios jocoso-lambones y preguntas medio bobas. Y eso que ese conductor aludido tenía título de doctor-doctor. Mientras el contraste lo ofrecieron el autor Pablo Montoya, con su novela histórica Tríptico de la Infamia, y su contertulio inteligente Juan David Laverde. Charla en la que uno resiente no poder ver en la pantalla las obras pictóricas a que aludían —mientras en ella se repite un aviso animado insoportable y distractor.
Cinco: De la múltiple academia
Varios profesores universitarios que presentaban sus escritos sorprenden con la baja profundidad, comentarios genéricos y nula discusión, ante el —esperable— bajísimo número de personas presentes en el auditorio: ocho. En algunos de casos, se trata de autores de capítulos de libros de carácter académico, como en Nostalgia Audiovisual, más propios para ser presentados en una de esas mesas de trabajo en un congreso de especialistas, cuyo público objetivo es muy diferente del que asiste a las ferias de libros. Al comentar el libro Lista la Miranda, escrito para interesados en cine, un colega del autor, profesor de otra universidad, dice que ya se ha leído la mitad del libro y que todos —los nueve presentes— deberíamos comprarlo, pues es muy bueno; parece que hubo poca reacción consumista del “público” asistente. Mientras tanto, en otra sala, se muestra cómo se puede lograr una audiencia “masiva”: en un aula pequeña, lleno total, con 40 personas. Varios profesores de literatura y periodismo, bien apreciados por sus producciones, comentan desde varias perspectivas profesionales e intelectuales su publicación colectiva Luis Tejada 100 años. Breve eternidad de un cronista, acerca del centenario de la muerte del cronista colombiano famoso. Y el éxito de la convocatoria se refrenda y se premia con el anuncio de que el libro ya está disponible para descarga gratuita desde la web de la UTP —luego saldrá impreso.
Seis: Informalidad muy bien recibida
El escritor paisa Gilmer Mesa destaca con su lenguaje de charla de esquina de barrio, el cual ha sido parte de su exitosa fórmula editorial. Con Pablo Rolando Arango y Juan Miguel Álvarez entretienen a los 90 asistentes (otro éxito) con una agradable línea de conversación sobre sus vidas más que sobre sus obras. Mucho “marica” como separador de expresiones, frecuentes “guevón” como conectores de frases, acertados calificativos de “malparido” para cualquier mencionado, y multi-presentes “hijueputa” como acentuación a los comentarios, anécdotas y bromas, dejaron muy claro el carácter divertido de esta cita para hablar de los juegos en los barrios. Arango —más letrado— hizo gala de su habilidad con los monólogos tipo stand-up comedy. De manera brillante se mofaba con toda razón de las morales y moralinas de nuestros pueblos y ciudades en las que nuestros adultos consideraban —y consideran— que está muy bien que uno se emborrache tanto como pueda, se fume todos los cigarrillos que quiera y le pague a las prostitutas por sexo; pero eso sí, mucho cuidado con el “vicio”: fumar marihuana nunca. Y agregaba que no entiende cómo a las “coperas” de los bares de las plazas de mercado las conviertan en “policías de la moral” que impidan que los clientes fumen dentro de esos establecimientos. Los bares, explica, se crearon para eso: para tomar trago y fumar cigarrillos. Pero ahora se debe fumar en el andén. El público agradecido reía a carcajadas.
Siete: Estrategias, estructuras y enfoques
En muchas de las presentaciones se logran escuchar pequeñas lecciones sobre estrategias, estructuras y estilos narrativos de los autores y sus comentaristas. Pero a los pocos minutos se oirán quejas sobre el gobierno actual y comparaciones con las quejas sobre gobiernos anteriores, aun cuando se esté hablando de otros temas; peor si se trataba de conversar sobre libros periodísticos como Los que Quedan (de Yolanda Ruiz), o sobre el periodismo y memoria con María Jimena Duzán. Ya en otra sala, la escritora Laura Restrepo menciona el rol de su agente editorial gringo, quien le aconseja y negocia con las editoriales o productoras audiovisuales, como el caso de su Delirio, convertida ahora en serie. Es más atractivo el personaje antagonista en la pantalla que en la novela, reconoce. En estas ferias del libro se escuchan muchas serias reflexiones, consideraciones, especulaciones y anécdotas acerca del proceso de escritura y los diferentes papeles del lector, incluido el de espectador de series de televisión sobre libros adaptados. Pero definitivamente los nombres de moda como Laura Restrepo, Pilar Quintana, Mario Mendoza y Alejandro Gaviria dominan el interés del público, mayoritariamente integrado por jóvenes, adultos jóvenes y señoras (varias modalidades de señoras) buenos lectores y lectoras. A sus presentaciones sí entra una buena cantidad de personas. Supongo que lo mismo sucedió cuando los periodistas Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron de fútbol.
Ocho: algunas cifras —inexactas
“Mal calculadas”, en la feria de libro de Pereira se planean 80 actividades para un mismo día; algunas de ellas se repiten cada día, en particular las que se programan en los horarios de la mañana. Con razón no hay público numeroso para la mayoría de las actividades planeadas: en la mitad de las que estuve no pasábamos de diez los asistentes, en dos más éramos entre 20 y 40 los presentes, en otra estábamos como 90, y en otras tres éramos unas 200 o 300 personas en el auditorio. Entre lanzamientos y presentaciones de libros (¿cuál será la diferencia entre presentación y lanzamiento?) conté 21 un día, 34 el siguiente, 40 el otro: digamos que 120 en cuatro días. O sea que la escritura de libros está muy saludable o “de moda”; no sé si la lectura está igual de bien. Mientras tanto, el mercado de los libros parece estar entre regular y mal, excepto para las “grandes firmas” o autores best sellers.
Fin de este primer borrador de crónica-guión. ¡Y que vivan las ferias del libro, así sea más para escuchar conversaciones sobre libros que para comprar o leer!