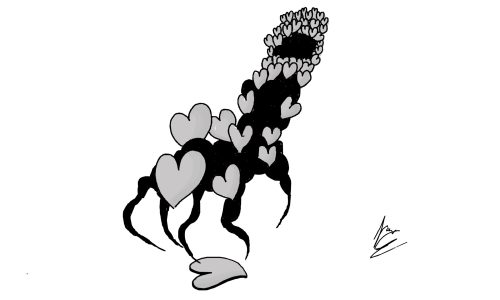Cuenta la historia que el poeta griego Simónides de Ceos, por allá en el año 500 antes de Cristo, ayudó al rescate de unos cuerpos que yacían bajo los escombros de una vivienda desmoronada tras un sismo. De la casa no quedaba nada distinguible, pero al bardo —que había estado varias veces en el inmueble— le bastó con cerrar los ojos y recordar el espacio para ubicar a las personas y sus pertenencias. Aquí está fulano y vestía así; más allá mengano, y al lado un repisa con tales y cuales cosas… y así.
Aesa técnica mnemotécnica la bautizaron posteriormente como “Palacio de la memoria”. Quienes la practican tienen la habilidad de recordar cosas e información, ubicándolas en un espacio mental recreado a partir de algo conocido. La verdad no conozco a alguien que lo ponga en práctica, salvo dos personajes de ficción: el famoso detective Sherlock Holmes, interpretado por Benedict Cumberbatch en la serie Sherlock (porque en las novelas de Arthur Conan Doyle nunca se menciona), y el asesino caníbal Hannibal Lecter, de las novelas de Thomas Harris. A nadie más.
Usualmente, cuando se pierden unas llaves, uno no cierra los ojos y recrea la sala del tío Alberto para recorrerla mentalmente hasta dar con los objetos. No. Uno va y viene por ahí, con cara de desespero, un vacío en el estómago y la cabeza llena de preguntas: ¿Las dejé en el baño? ¿Estarán en el pantalón que tenía ayer? Y levantas los cojines del sofá, abres cajones, maldices tu suerte y al final te das cuenta de que siguen pegadas a la puerta porque la noche anterior llegaste muy cargado de paquetes y en medio de todo olvidaste quitarlas. Pero si tuviera que hacerme un Palacio de la memoria, lo recrearía basándome en la casa de mis abuelos maternos. Una casa grande, del barrio La Soledad en Bogotá, de habitaciones amplias, patios interiores, salas y una biblioteca que hoy podría adecuarse y alquilarse como un apartaestudio. Un inmueble cuidado con prolijidad por mi abuela, Margarita.

Haciendo un esfuerzo similar al de Simónides de Ceos, podría describir casi toda la casa. El brevo y la mata de mora que crecían en el jardín interior, que tenía una virgencita en un nicho. El patio techado, que recorro en mi triciclo mientras veo los cachivaches cubiertos por plásticos y lonas, y los sillones orejones de terciopelo verde que estaban en una de las salas y donde mis tías hacían de niñeras mientras yo intentaba meter mis manos en los anillos de humo de cigarrillo que ellas soplaban por la boca.
Pero digo “casi” porque había lugares donde teníamos restringido el acceso. El cuarto de las empleadas domésticas, por ejemplo, que quedaba atravesando el patio de ropas. La alberca llena de agua donde nos prohibían asomarnos para no caer dentro y ahogarnos. Allá solo íbamos con las tías adolescentes fumadoras a bañar los perros. Y en el segundo piso, al otro lado de la biblioteca, había un cuarto pequeño y oscuro que a mis primos y a mí nos asustaba. El abuelo sabía esto y allá escondía chocolates para que los nietos, si se portaban bien y se comían todo el almuerzo, fueran a buscarlos. A veces preferíamos perdernos ese dulce con tal de no ingresar a ese lugar de colchonetas enrolladas y ropa que nunca vi a alguien usar.
Cuando asesinaron a mi abuelo, en 1987, recuerdo llegar a esa casa y ver a mi abuela llorando, pegada del teléfono y hablando con algún pariente. La abuela, que siempre nos recibía y cuidaba, ese día nos dejó a mí, a mi hermana y a mis primos solos. En medio del dolor, los niños juegan lejos de donde está el drama. Estamos en la biblioteca y nos desafiamos a entrar a ese cuartito. Y nos retamos a encontrar los chocolates que, efectivamente, ahí están. Y nos los comemos todos porque el abuelo ya no está para llamarnos la atención y decirnos golosos.
No hace mucho regresé a Bogotá y pasé por el frente de esa casa que, como muchas de ese sector, fue convertida en oficinas, en alguna EPS y que ahora está abandonada. Las ventanas están rotas, las paredes rayadas y el césped del antejardín crece descuidado. La casa que Margarita cuidó con tanto esmero está olvidada y derruida; es la viva representación de lo que le sucedió en la cabeza, años después, con la llegada del Alzheimer.
Con frecuencia sueño que estoy en esta casa y son tan vívidos los recuerdos que a veces me despierto con el olor a cera para pisos de madera en la nariz. Subo y bajo las escaleras y recorro las habitaciones de mi Palacio de la memoria, pero evito entrar a ese cuarto al otro lado de la biblioteca, a pesar de que sé que allá hay chocolates. Y no, nada de eso de abusos sexuales o traumas por el estilo, es un temor primigenio. Miedo a la muerte y al olvido.